
Las baladas del Patriarcado
Capítulo 1: ¿Y cómo es él?
La canción cebolla
Desde su aparición a comienzos de la década de 1980, la balada “¿Y cómo es él?” no ha dejado de sonar en radioemisoras de España y Latinoamérica. José Luis Perales, su compositor, la ha definido como “la canción del cornudo que consiente”. Un hombre, enterado de que su mujer le pone los cuernos con un amante, en lugar de insultarla e indignarse, se pone a canturrearle consejos prácticos, con voz saturada de resignado patetismo y melancolía. Que se lleve el paraguas por si llueve, le dice, que se abrigue, no vaya a ser que se resfríe. El patetismo alcanza su cúspide cuando el cornudo le dice a ella que se ve divina con ese vestido gris que se ha puesto para ir a ver al otro y le pide que se limpie las lágrimas para que ese otro no se dé cuenta de que ella lloró durante esta dramática despedida.
Perales ha declarado que, en un principio, compuso el tema pensando en que sería interpretado por Julio Iglesias. Sin embargo, la discográfica se encaprichó con la idea de que debía ser él quien interpretara la canción, acaso pensando que el tenor de la misma encajaba mejor con el perfil de su compositor. Julio Iglesias, ya lo dice él mismo en una de sus canciones, es un truhan, es un señor, bandera enarbolada comúnmente por los partidarios del amor donjuanesco y promiscuo. Nada más lejano al cornudo narrador de “¿Y cómo es él?” Aunque al principio Perales aceptó a regañadientes, lo cierto es que esa canción ha quedado fundida a su voz dulce y anémica, a su cara de beato seráfico, a su pinta de no matar una mosca, que lo distinguen entre todos sus colegas baladistas latinos. Contrasello absoluto al narcisista casanova que representa Julio Iglesias, Perales encarna admirablemente el tipo de marido bonachón y hogareño. Monótono, pero confiable.
Reconozco que hasta hace poco estaba yo totalmente convencido de que en amor un hombre tiene, en última instancia, tan solo dos caminos: O es “un truhan, un señor” como Julio Iglesias o se expone a ser un patético cornudo como José Luis Perales. Por supuesto, con el tiempo he podido aprender que vivimos en una cultura patriarcal, una cultura que por todos los medios se empeña en enseñarnos que, en todo orden de cosas, hay siempre ganadores y perdedores, vencedores y vencidos. En lo personal, desde la más tierna infancia, mi masculinidad fue esculpida secretamente por la música tipo balada romanticona. En un comienzo, me había propuesto regresar a ella en estas páginas, en busca de la nostalgia pura de los años de niñez, del tiempo en que la radio de amplitud modulada modelaba secretamente nuestra capacidad afectiva, preparando el camino para futuros enamoramientos y naufragios sentimentales. A decir verdad, no me esperaba que, embarcado en plena composición de este libro, llegase también conocer con exactitud el momento y el lugar donde toda esa educación sentimental sería puesta a rigurosa prueba.

Supongo que si quiero ser comprendido por quien me lee tendré que agregar un par de datos sobre el contexto que da origen a este libro. En mi calidad de ensayista y estudioso de la literatura occidental se me encomendó la escritura de un libro sobre el transitadísimo tópico del amor, sus vicisitudes históricas, en especial, sus variantes poéticas y literarias. Confieso que, ante semejante petición, ninguna literatura me pareció que le hacía suficiente justicia al fenómeno como lo hace el moderno género musical de la balada romántica o de la canción “cebolla”, así etiquetada debido a su tradicional asociación al lloriqueo inmoderado, al melodrama fácil y la sensiblería cursi. Tal asociación, me parece, no es del todo imprecisa. No obstante, tras mucho examinar la cuestión, llegué a la conclusión que una cosa no niega a la otra, que, por vulgar o insignificante que pueda parecerle a ciertas personas, a la larga la canción cebolla se mide de igual a igual con la más excelsa poesía amorosa que se ha escrito. Por nombrar tan solo un par de ejemplos, tópicos como el “morir de amor” o “la mirada que mata” los vemos reiterarse insistentemente en la antigua elegía romana, la trovadoresca medieval, en los dolientes poetas corteses y petrarquistas; pero también los vemos reaparecer en las baladas cantadas por Charles Aznavour, Eros Ramazzotti y el propio José Luis Perales. Como su nombre lo dice, la canción cebolla tiene muchas capas y en sus niveles más profundos concentra buena parte de la imaginación amorosa modelada por la poesía occidental.
Por supuesto, la canción cebolla es también sinónimo de nostalgia para muchos de mis contemporáneos. En especial, esa música de adultos fue el cancionero de la infancia para quienes crecimos en las décadas de los 80’ y 90’ del siglo recién pasado. “Placer culpable”, le llaman algunos a la canción cebolla. Es como si sintieran vergüenza de confesar que disfrutan esta música, quizás porque las baladas sugieren un espacio doméstico y femenino, quizás porque llevan implícitas la madre o la empleada doméstica. Yo, por el contrario, propongo reivindicar este placer, ostentarlo orgullosamente, sin complejos y sin culpas. También analizarlo cuidadosamente, como todo lo que verdaderamente importa. Porque, en el fondo, aquellas mismas canciones con olor a olla y a piso encerado, cuyas letras escuchábamos, sin entenderlas, durante largas tardes soleadas o lluviosas, entre tarareos de madres para distraer la monotonía del planchado interminable, arrastran una larga historia que rima con la historia misma del amor en Occidente.
Que no te sorprenda, en consecuencia, si sostengo aquí que Chayanne es un clásico latino inmortal. Su hit el Arte de Amar que ahora mismo suena en una estación radial es tan solo un retoño reciente de una tradición que se remonta al Ars Amatoria, obra escrita por el poeta romano Publio Ovidio Nasón a principios de nuestra era. He ahí los dos extremos de una tradición lírica occidental, en la que se inscriben autores como Andreas Capellanus, Jean de Meun y el Arcipreste de Hita: la de las artes amatorias, es decir, tratados que contienen normas y definiciones en torno al amor, además de diversos tips de seducción. Lo cierto es que la balada esconde un repertorio de conceptos y prácticas que han caracterizado el imaginario amoroso occidental desde la antigüedad a esta parte.

A fin de cuentas, ¿qué es un clásico latino inmortal? Alguien dirá: clásicos latinos son los poetas romanos, como Catulo u Ovidio, que inventaron el amor dos mil años atrás. Clásicos latinos son también Dante Allighieri, Chretien de Troyes y Miguel de Cervantes, que prosiguieron y dieron nuevo brillo a esa tradición. Pero, ¿por qué no van a ser clásicos latinos los llamados clásicos de la balada latina, como Domenico Modugno, Salvatore Adamo y Raphael? Todos ellos han construido nuestra imaginación amorosa con la misma sustancia: con lengua latina.
Bien mirada, una canción cebolla también encierra entre sus capas la historia de las lenguas derivadas del latín, que en la Edad Media fueron llamadas “romance”, entre ellas, el italiano, el francés y el castellano. Romance es un famoso álbum de Luis Miguel, también es una palabra derivada del adverbio latino romanice que quería decir «hablar una lengua romana». Disuelto el Imperio romano occidental, las distintas lenguas romances emergieron y se desarrollaron durante la Edad Media europea; la lengua romance era la lengua vernácula, es decir, el lenguaje popular, de uso ordinario, mientras el latín siguió siendo empleado por la Iglesia católica para expresar ideas serias o elevadas. Pero el romance fue la lengua preferida por los poetas europeos para expresar su ardiente fervor por las damas, la pasión carnal y también trascendente. Así nació la balada, palabra de origen provenzal que, originalmente, designaba aquellos poemas medievales de contenido amoroso que solían acompañarse de música. Si es que hoy día la radio insiste en poner a circular fantasías amorosas en forma de baladas, es porque en el pasado el amor conquistó la imaginación de Occidente a través de la poesía en lengua romance. El impacto de esta fantasía amorosa fue tal que traspasó las lenguas latinas e irradió también las lenguas nórdicas y anglosajonas. Por eso yo cuento a William Shakespeare entre los máximos exponentes de la power ballad. Para mí no es ni más ni menos que un Jon bon Jovi renacentista.

Las baladas que hemos escuchado desde niños han modelado también nuestra imaginación erótica y amorosa: nos han enseñado qué desear y cómo desearlo; nos han enseñado qué debemos esperar de los otros y de nosotros mismos dentro de aquella modalidad del existir que hemos acabado denominando romance. En particular, mi educación sentimental, más que a cualquier otra escuela filosófica o literaria, se la debo a la balada romántica latina. No pude, en consecuencia, proponer un estudio distanciado, planteado con frío objetivismo y visión de cámara. Escribo este preámbulo a modo de aclaración pero también para excusarme de entrada del que tal vez se considere el mayor defecto de este libro, uno que acaso podría costarme caro, haciéndome perder buena parte de mi credibilidad como investigador “serio”. Estas páginas hablarán explícitamente de su autor, en un despliegue de narcisismo tal vez morboso, ciertamente indisimulado, probablemente inmoderado para los amantes de la ensayística más castiza.
Con todo, si de verdad hay un libro genuino, ese libro único que, como decía Marcel Proust, existe ya en cada uno de nosotros esperando a ser escrito, me atrevería a afirmar que este es el libro que irremisiblemente debía yo escribir. Sin lugar a dudas, este es mi libro más personal e íntimo, por cuanto expone, supone, sugiere más verdad e información sobre el individuo R.S. Confío, pues, en que quien lea estas líneas sepa perdonar esta incontenible intrusión del yo retórico en las páginas de un ensayo que tal vez imaginaba objetivo, imparcial y erudito. Pese a las deficiencias que sin duda el lector hallará, sepa que he procurado ser sincero y dejar un testimonio acabado de mi iniciación al conocimiento profundo de las baladas del patriarcado, lo que para mí coincidió también con un episodio especialmente doloroso y revelador de mi vida amorosa.
Decía antes que mi educación sentimental se la debo a la balada. Literalmente, he crecido con “¿Y cómo es él?” La canción fue lanzada en 1982, el mismo año en que yo nací. Aquel cornudo, presuntamente magnánimo y desprendido, es, de hecho, un enigma que me ha perseguido desde mi niñez. Y no contento con interpelarme desde el escaparate de mi inconsciente, el cornudo ha venido a darme caza para amordazarme y acabar dictándome estas líneas. De nada serviría intentar ocultar que las escribió un hombre dolido, burlado, desesperado. Excúsame, pues, tú que ahora me lees, por las referencias personales con las que he minado estas páginas no tan serenas. Si te parecen sosas o desatinadas, puedes saltárselas o puedes abandonar desde ya la lectura. Por mi parte, no puedo menos que reconocer que con “¿Y cómo es él?” José Luís Perales me había enseñado a lidiar con los cuernos aún antes de que me los pusieran.
El puente de los candados
La escena es como sigue. En mitad de la escalera que conduce al departamento que compartíamos con Beatriz, accidentalmente me cruzo con un tipo joven, alto, atlético, sonriente. Él va bajando, yo voy subiendo. Él dice, muy urbano, muy educadito: «Buenos días.» Yo, por supuesto, no le respondo. Yo no le hablo ni al vecino. Menos voy a cruzar una palabra con un perfecto desconocido. Sin embargo, en ese mismísimo instante en que me cruzo con este tipo tengo un presentimiento, como de balada. Me digo: «Es un ladrón.» Me digo: «Se lo ha llevado todo.»
Detengo la escena. La voy avanzando cuadro por cuadro en mi memoria. Entonces, no tengo dudas: es un ladrón. O, mejor, un usurpador. Llamémosle así de aquí en adelante, por ser esa la palabra que mejor lo resume y condena.
Alguien se podrá preguntar cómo he podido arribar a semejante conclusión ¿No seré yo un celópata, un pobre especulador de poca monta, siempre dispuesto a confirmar que lo engañan? ¡Momentito! Que tengo pruebas. Aunque el usurpador no cargue a mi amantísima doncella entre sus brazos, se puede apreciar que lleva puesta una prenda mía. Detalle irónico y también burdo. Es la polera negra con un estampado del logo boca-lengua de los Rolling Stones, que Beatriz me había regalado en mi último cumpleaños. Recuerdo que, en cuanto llegó la hora de la torta y todos mis amigos acabaron de cantar cumpleaños feliz, Beatriz me animó para que abriera su regalo antes que los otros. Pruébatela para saber si te queda, me dijo. Si te queda chica, acá tienes el ticket de cambio, me dijo. La polera me quedó muy apretada y de verdad me incomodaba. Pero entonces no le dije nada. Me pasé todo el resto de la fiesta con la polera puesta, enteramente tieso como una figura de acción, aguantándome la respiración para que no aflorara de súbito el aluvión de mi barriga. Sentí un alivio indescriptible al quitármela y jamás me tomé la molestia de visitar la tienda para cambiarla por otra más acorde a mi talla. Simplemente la enterré en el ropero, diciéndome que mañana mismo comenzaría una rutina de ejercicios hasta que pudiera lucirla como corresponde.
Por supuesto, jamás comencé una rutina de ejercicios y nunca más vestí esa polera.
¡Y ahora resulta que la lleva puesta el usurpador! Hay que reconocer que él sí puede darse el lujo de llevar una polera ajustada. A él le sienta de maravillas. Por lo demás, el logo boca-lengua de los Rolling Stones jamás ha tenido tanto sentido para mí.
Cuando atino a voltearme, el usurpador ya ha salido disparado escalera abajo. Quien lee estas líneas seguramente estará pensando: ¿Acaso no es ese un diseño de polera estandarizado, de lo más común y corriente? Créeme, también eso pasa por mi cabeza en ese instante. Como fuese, me digo que no tiene ningún caso seguirlo a él. Cualquier revelación definitiva la hallaré subiendo los peldaños de mi escalera de Jacob.
Como de costumbre, apenas abro la puerta los dos gatos se me pegan a las canillas y me maúllan una bienvenida. Sobre la mesa del comedor hay dos botellas de tequila, una vacía, la otra por la mitad, un salero, muchos limones chupados. Veo también un cenicero repleto de colillas. Jamás en la vida la vi tomar tequila así. Era ella de cocteles, margaritas, y eso muy de cuando en vez. Y si hablamos de cigarros a ella siempre le ha disgustado que yo eche mi humo dentro del departamento. Más que dañino para la salud, le parece un acto ofensivo, una suerte de profanación, pues a ella le gusta que su hogar huela a incienso y a cera derretida, como si fuera una capilla.
Parece sencillo interpretar estas pruebas materiales y reconstruir la escena.
A todo esto, ¿dónde andaba yo metido mientras esta escena acontecía? De viaje, en un congreso internacional de literatura. El tema: la inmortalidad de los clásicos latinos. Leería mi ponencia “El Arte de amar de Ovidio en los tiempos de Tinder.” Obtendría una línea en mi currículum. Me emborracharía por la noche como todos los demás estudiantes y académicos de las bellas letras. Buscaría llamar la atención, declamaría en latín por unos denarios, solo por expeler un ligero tufo a estatus. Quién sabe si caía una cátedra, quién sabe si algún que otro puesto como profesor de literatura en alguna universidad privada. Ya le iba a contar a ella después, usando palabras como tesis, beca, doctorado, ayudante, instructor, palabras que ella escucharía aisladas, sin ilación y sin sentido, saliendo de la boca de la persona más aburrida del mundo.
¿Y, por cierto, a dónde se había metido ella ahora que estaba yo de regreso en casa, antes de lo esperado y sin haberme anunciado?
Encerrada en el cuarto de baño. Lo sé pues se oye de fondo el sonido de la ducha. Empujo la puerta y el vapor empaña instantáneamente los cristales de mis anteojos ¿Eres tú?, le oigo decir. Dos toallas cuelgan de la barra, una de las cuales denota un uso reciente. Soy yo, respondo con la voz grave. La verdad es que no quiero ni imaginar qué clase de accidente sufrió el atuendo superior que llevaba puesto originalmente el usurpador para que hubiese tenido que escarbar tan groseramente entre mis vestimentas. Soy yo, repito.
¿Quién más podía a ser?
La cortina de la ducha está levemente descorrida. Veo su espalda mojada bajo el chorro de agua. En un acto reflejo, de una estupidez supina, me desabotono la camisa y, sin acabar de sacarme los pantalones, me voy metiendo sigilosamente a la tina, pensando en que sería buena idea ducharnos juntos y hacer el amor enjabonados como en las películas, sin incomodarse mutuamente y sin perder el equilibrio. Cuando ya estoy justo detrás de ella ¿Quién vino?, pregunto, y comienzo a sentir los pantalones más pesados por el agua. ¿Quién vino?, repito. Helena, me contesta Beatriz, con voz temblorosa. La rodeo por la cintura y pongo el agua más caliente. Vino Helena, repite. ¿Quién? Helena, mi amiga de la academia de flamenco ¿Quién? Helena, la que se sube a los árboles ¿Quién? ¡Helena! Ya te he hablado de ella. Beatriz se apresura en saltar fuera de la tina y se cubre con la toalla.
La mentira es burda y evidente.
Que no la juzgue, me pide en seguida ¿Juzgarla? La verdad, yo no quiero juzgarla. Quisiera insultarla, decirle algo venenoso y letal. Quisiera hacer algo más que quedarme aquí cabeceando el chorro de agua. Pero es inútil. Dentro del acotado repertorio de respuestas que manejo ante tan desgraciada eventualidad, mi cerebro ha optado (como por defecto) por acatar el libreto de José Luis Perales. El marido (o conviviente o pacto amoroso heterosexual tradicional) se ha enterado de que la mujer le ha puesto los cuernos con otro hombre ¡Bueno, qué se le va a hacer! En lugar de insultarla, se le debe decir que se lleve el paraguas por si llueve, que se abrigue. Deja ya, mujer, que vaya preparando mi equipaje. Y el día que puedas me mandas con alguien, las cosas que un día pudiera olvidar. Sí, también.
¡Qué bueno que te lo tomes así!, me dice Beatriz sin mirarme a la cara. Su palma se desliza y despeja una aureola en el vapor que cubre la superficie del espejo. Sería ideal si pudiera irme hoy mismo de la casa, agrega, y comienza a lavarse los dientes. Veo su rostro reflejado en el espejo y, detrás de su rostro, mi figura semi-empañada, el pantalón a las rodillas, la camisa abierta, mi mano sobajeando mi panza flácida. ¿Se puede saber la razón?, pregunto. La razón: sentirse sola en mi compañía. Es sencillo, dice, ya no quiere vivir así ¿O no me doy cuenta de que hace tiempo vengo actuando como un loco, un ermitaño, un cínico? ¿O no me doy cuenta de que prácticamente ya no hablamos, que prefiero pasarme horas y horas frente a computador, escuchando canciones cebolleras, haciendo quiénsabequé cosas, encerrado en la pieza de los libros? ¿O no me doy cuenta de que parezco uno de esos japoneses que no salen de su pieza…cómo es que se llaman? ¡Hikikomori se llaman esos japoneses locos!
Así hablaba ella de mi patrón hermético de existencia abocado al estudio sistemático y permanente de los clásicos latinos y su influencia en la cultura occidental. Pero, ¿es que acaso no sospecha ella cuán hondas son mis cavilaciones, cuán insondables los caminos de la erudición para poder sustentar cátedras y conferencias espléndidas y así prodigar al mundo mis felices disquisiciones? ¿No sabe ella cuántos sudores y fatigas tengo yo que pasar para poder pergeñar estas líneas, que van dando forma a un libro como este, exquisito, metaficcional, misceláneo, sorprendente, enigmático, cuyos lectores muy probablemente aún no han nacido?
No, que ella sepa, soy un trabajador precarizado, cuando no un cesante vitalicio y un escritor frustrado que rara vez completa algo que escribe. Porque, si quiero que nos sinceremos de veras, debería yo partir por reconocer que algo anda mal conmigo ¿O si no cómo se explica que me pase días y noches, fumando como chino y emborrachándome solo, encerrado en esa pieza que le llené de libros gordos, lateros, polvorientos, que parecen haber sido escritos por individuos afectados de una ausencia patológica de sentido del humor? ¡Así hablaba ella de mis hábitos de estudio draconianos, del tiempo dedicado al ocio del espíritu! ¡Así despreciaba ella mi preciosa biblioteca de doctísimos volúmenes! ¡Ay, si ella sintiera como yo, sobre sus espaldas, el tremendo peso de la tradición occidental! ¡Ay, si imaginara ella, como yo, que esos lomos de libros viejos me miran inquisitivos y juzgan mi penoso trabajo desde las repisas! Imagino que te verán abrazado a una botella de tinto, me corrige Beatriz, soltando una carcajada. Pero, ¿qué va a saber ella de mis fatigas, si no sabe latín? Claramente, ignora el arcano significado de estas palabras: “in vino veritas”.
Lo que ella de a veritas se pregunta es quién le limpiará las incontables aureolas de vino que le dejé grabadas en el escritorio que le regaló su mamá. Que no me lo vaya a tomar a mal, añade luego, porque todo esto me lo dice pues me tiene cariño. Pero pasa que debería buscar ayuda porque, en verdad, me estoy matando por nada. Lo ha meditado bastante, dice Beatriz con el cepillo de dientes metido en la boca. Me aprecia mucho pero, si quiero que sea honesta conmigo… ¡Está tan enamorada!
No de mí, claro está.
Entonces, ya sincerándonos, ¿hablamos del tipo al que le diste mi polera?, pregunto, por fin, poniéndome de nuevo detrás de ella. Beatriz se voltea dejando caer la toalla ¿Cuál polera?, pregunta. Nos miramos fijamente. Yo bajo mi mirada hasta sus pechos. Los noto más apretados, más pequeños y puntiagudos. Me pregunto si las clases de danza estarán detrás de su progresivo empequeñecimiento. Por un segundo, pienso en intentar un último desliz hacia ellos ¿O mejor dirigiré mi boca hacia sus labios blancos, espumosos, cubiertos con pasta de dientes? ¡No seas desubicado!, me dice apartándome bruscamente. Escupe en el lavamanos y se aleja corriendo hacia al comedor. Soy patético. Sin atinar a vestirme, me quedo paralizado mirando como el vapor en el espejo y los azulejos comienza a hacerse agua. Y ahí estoy yo, encerrado en el espejo, palpando la adiposidad de mis mamas masculinas. Me digo que debí haber hecho algo de ejercicio durante todo este tiempo. Estoy flácido, muy flácido. Y siento que me derrito.
Al rato salgo del cuarto de baño y vuelvo a encontrarla, ya vestida, sentada en el sofá, hablando aceleradamente por celular ¿Está ella fumando? En efecto, la rondan el humo y los dos gatos. Apenas me ve aparecer corta el teléfono. Yo le pido que, por favor, me regale un cigarro. Ella me estira el cigarro sin mirarme ¿Puedes prestarme fuego? Gracias. La verdad es que a mí todo este ajetreo me ha dado muchísima sed. Instintivamente, me acerco al mueble donde guardo las botellas en busca de un whisky que tenía escondido para una ocasión meritoria.
¡Pero cómo! ¡Se ha esfumado!
¡Ah, no! ¡De modo que el usurpador, no contento con haberse llevado un trozo de mi vida, me ha tomado el whisky! Miro a Beatriz con mi mejor cara de ultraje. Pero ella es consistente en evitar mirarme a los ojos. Los gatos sí que me miran y maúllan con escándalo. Tienen hambre. Entro a la cocina y busco el frasco. Los gatos chillan como dos pumas al ver cómo llueven los pellets sobre el plato. Cierro la puerta de la cocina.
Solo para que lo sepas, le digo finalmente a Beatriz, me fijé que se tomaron mi whisky. Beatriz no contesta. Prometo no decir una palabra más. Pienso en José Luis Perales mientras me empino la botella de tequila y me zampo un limón chupado. Elegancia, ante todo ¡Salud!

Lo que sucedió inmediatamente después no resulta fácil de relatar. Todo se vuelve una sucesión de hechos revueltos y secuencias semiborradas. Sé que revolví el ropero en busca de la polera con el logo boca-lengua. Recuerdo, además, que Beatriz preguntaba: ¿Cuál polera? Los ojos me ardían y la veía borrosa mientras me sugería que llamara un taxi porque estaba demasiado curado ¡Oh, Beatriz!, gimoteaba yo, ¿pero qué haré al salir de aquí? Ahora que lo pienso, debo haber llorado a mares, lo bastante para que ella acabara sacando ese flotador new age que siempre llevaba en el bolso para situaciones de emergencia. Tonto, dijo Beatriz ¡Irás donde tú quieras! ¡Serás libre!, así me aventaba ella el flotador para que me lo pusiera bajo el culo y me dejara llevar por la corriente. Porque, si mal no recuerdo, Beatriz me habló maternalmente y me explicó la importancia de dejar ir y de vivir el presente, aclarándome que ella me estaba haciendo un favor, porque ella “me soltaba.” ¿Así de sencillo, eh? ¡Cual si fuera yo un fardo, la paloma de Noé, un pedo o un eructo! ¡Y cómo qué cuál polera, cínica de mierda!, me parece haber gritado, pero no podría asegurar si estaba Beatriz ahí para escucharme o si para entonces ya estaba solo, caminando azarosamente las calles, inmerso en un descalabro emocional y etílico.
La cosa es que la escena se fue a negro y no recuerdo cómo fui a parar hasta el puente de los candados. Solo sé que de pronto ya era de noche y me encontraba caminando por la costanera. Al segundo siguiente estaba detenido en medio del puente aquel donde proliferan los candados que las parejas de enamorados rayan con sus iniciales y cuelgan en la baranda. Y daba la casualidad que había allí infinidad de parejas cerrando sus candados y arrojando la llave al río como símbolo de amor eterno. ¡Cuánta liviandad, por favor!, rezongaba con envidioso rencor. Me decía que para hablar de lo eterno primero había que desenterrar mármoles, descifrar manuscritos pretéritos, aprender lenguas muertas, sobre todo, estudiar a fondo a los clásicos latinos, investigar y comparar… ¡Sigan no más colgando candados y echarán abajo el puente, cofradía de idiotas, efímeras excrecencias, farsantes! ¡Exhibicionistas! ¡Pedorros!, así les gritaba yo a los enamorados. Pero nadie me hacía caso. Yo estaba en el crepúsculo, delirando entre las sombras, en un mundo paralelo, con una botella de no sé qué licor en la mano.
Hasta que al fin caí en la cuenta de lo que pasaba a mi alrededor. Porque, ¿no parecía exagerada la cantidad de parejas que se fotografiaban y realizaban el mentado ritual del candado sobre el puente?
Al principio fue solo un mal presentimiento. La constatación sobrevino tan pronto vi pasar frente a mí un individuo rechoncho, barbudo y canoso, disfrazado de Cupido, alado y con pañales. Iba en patines aventando flyers en forma de dardos con los que iba flechando inmisericorde e impunemente a las parejas que se refocilaban en el puente. Uno de los dardos me impactó en plena cara y así puede enterarme de que Cupido promocionaba un bar karaoke, decorado especialmente para el romance, por ser este día… ¡El día de los enamorados!
Ergo, ella me había pateado en San Valentín.
San Valentín, un cura romano del siglo III, cuyo patronazgo en materias amorosas tiene tanto sustento histórico como la relación entre el obeso San Nicolás y las chimeneas, acababa de demoler hasta la última ruina de mi amor propio.
A esas alturas, era ya un rastrojo crepitante e inservible.
A empujones me abrí paso entre la gente hasta lograr apoyarme en la baranda del puente. Miré el agua correr abajo y automáticamente mis dedos digitaron su número en el celular. Como era de suponer, Beatriz no contestó. Le envié mensajes por WhatsApp: Me muero, Beatriz. Muero. Muero. En mayúsculas, minúsculas, cursivas, negritas, con emoticones tristes y llorones 😞 😞 😞 😞 Me muero. 😿 😿 😿 😿 Memuero. Memueeero. 😱 😱 😱 😱 😱 Le envié mi ubicación, explicándole que estaba a punto de morirme, que me estaba muriendo de verdad, que debía darse prisa si no quería perdérselo. En seguida, recibí un mensaje suyo diciéndome que me daba las gracias, pero tenía otros planes esta noche. Devastado, opté por mandarle la canción de José Luis Perales y, en un gesto que entonces juzgué de lo más magnánimo, le deseé felicidad.
Así que quedaste de verte hoy con el usurpador, monologaba patéticamente en el estilo de Perales, mientras la brisa del río golpeaba mi cara y la gente alrededor comenzaba a lanzar voces de alarma. No te condeno, mujer. Muy por el contrario, te aconsejo pues tu traición hace aflorar en mí un instinto protector. Abrígate mucho, ¿quieres? Y, por cierto, ese amante tuyo, ¿a qué dedica el tiempo libre? Debía saberlo. Pero, ¿por qué debería saberlo? Pues debía saberlo pues el uso del tiempo libre es un indicativo sicológico del tipo de persona que es él. En realidad, debía saberlo porque nada podía escapar a mi conocimiento ni a mi control ¡Basta ya de patrañas! El mundo debe enterarse de que el cornudo de Perales no es un buen tipo. Es un controlador, al fin y al cabo. Seguro que apenas se acaba la canción pierde por completo los estribos y se pone a dar gritos histéricos. Igual que yo ¡¡Lo mismo que yo!!
En verdad, no era distinto a mí ese cornudo, pensaba mientras extendía mis brazos y me disponía a caer como un peso muerto.
Pero, en ese preciso instante, me detuvo la vibración del celular.
Un mensaje de Beatriz: «Encontré tu polera», me decía.
Enseguida, me adjuntaba una selfie donde se la podía ver abrazada a una chica que vestía una polera negra con el estampado boca-lengua de los Rollings Stones igualita a la mía ¿La conocía yo a ella? ¡Claro que sí! Era Helena, su amiga de la academia de flamenco. Helena, la que se sube a los árboles.
El celular vibraba de nuevo: Ahora me enviaba uno de esos videos cortos en bucle que estaban de moda. Ahí estaban, otra vez, Beatriz y Helena. Helena y Beatriz. Sus labios se pegaban y se despegaban, iban y venían, Beatriz y Helena, Helena y Beatriz, hacia adelante y hacia atrás, de forma continua, a perpetuidad, Beatriz y Helena, Helena y Beatriz.
«Gracias por la canción…», me escribió enseguida.
«Aunque nosotras preferimos rock popero, pero rudo….», añadió.
«La verdad es que nunca entendí esa obsesión tuya con las baladas del patriarcado», fue lo último que me escribió Beatriz, la muy canalla.
El hospital de amores
¡Ese es un buono título!, me dijo Cupido tras leer el último mensaje de Beatriz. Yo puse cara de no entender nada ¡Para il tuo libro!, precisó mi alado amigo, e hizo aquel típico gesto de llevarse los dedos apiñados a la boca y darles un beso sonoro. Confieso que al oír su voz nasal y ese italiano españolizado, chamullero y caricaturesco, lo primero que pensé fue que me estaría tomando el pelo. Solo al cabo de un rato comprendí que, en realidad, Cupido no solo era oriundo de Italia, sino que también hablaba fluidamente la lengua del Lacio.
— ¡Escritore imbecille! —me dijo agitando sus alas resplandecientes de lentejuelas y pedrería barata— ¡Debes llevar a término la obra que te propones!
Les debo una disculpa a mis lectores. Ya van varias páginas de este libro y reconozco que, como protagonista del mismo, he cometido muchas torpezas. Por descontado, sé que no parezco una voz autorizada ni confiable para hablarle a nadie del amor. Pero, ¿cuántas veces suele ocurrir que las mejores lecciones las aprendemos de quienes menos lo esperamos? Personalmente, admito que la mayor de todas mis torpezas fue pensar que este Cupido no era más que un tipejo ridículo, disfrazado de querubín con pañales. Pero, en realidad, bajo esa apariencia risible, se escondía quien acabaría conduciéndome a la máxima revelación. Créeme si te digo que aquel individuo del que te hablo era el dios del Amor en persona, aquel al que los antiguos griegos llamaron Eros y que fuera conocido como Cupido por los romanos.
Tú, que ahora lees estas líneas, harías bien en considerar desde ya esta profunda verdad: las apariencias engañan. Una persona sabia debe ir más allá de las apariencias o primeras impresiones. Si he ofrecido aquí mi intimidad indefensa a los cuchillos afilados de las gentes, no es solo por hacer gala de un exhibicionismo mórbido; no me mueve a ello ni el cinismo ni la autocompasión. Como ya te contaré, durante aquella jornada decadente pude aprender lecciones valiosas que cambiaron para siempre la comprensión que solía darle al amor. Considera, pues, que de mis experiencias tú también puedes extraer valiosas lecciones. Aquí te las entrego sin ocultarte nada. Porque quienquiera que, sin una buena razón, se reserve solo para sí el tesoro de la sabiduría recibida es, en mi opinión, no solo mezquino sino que también un malagradecido.
Al dios del amor le debo infinita gratitud. Él tuvo la gentileza de tomarme de los sobacos cuando mis ojos se nublaron y perdí el conocimiento en el puente de los candados. Recobrado el sentido, lo primero que vi fueron sus dientes amarillos, barnizados en sarro y separados por la falta de varios molares.
— ¡Benvenuto a mi Hospitale de amore! ―me dijo Cupido.
A rastras me condujo hasta la barra, diciéndome que me pusiera cómodo. Alzó su manito regordeta y, sin demora, tuve ante mí un vaso que contenía un licor exquisito que bañó mis labios de dulzura y me hizo recobrar la razón. Ambrosía de los dioses era el licor que se bebía en aquel Hospital de amores, como llamaba Cupido al bar con karaoke donde desempeñaba el rol de animador. Por supuesto, si se imaginan un bar muy exclusivo, con un sistema de karaoke estelar, mucha diversión y gente fresca como la lluvia, están terriblemente equivocados. El lugar era pequeño y lúgubre. Uno de esos sitios que dan la impresión de haber tenido un pasado elegante, que quizás fuera un palacete elegante en la década del 1920, que quizás fuera un restaurante de moda en los años sesenta, pero que indudablemente degeneró hasta convertirse en un tugurio en el que van a encallar almas tristes, atormentadas, doloridas; especialmente, las almas zozobradas de los despechados, de individuos que, como yo, semejaban el esqueleto oxidado y carcomido de una lancha o el cuerpo de un bacalao putrefacto tendido a secar en la playa.
Derrumbado en la barra compartí mis penas de amor con Cupido y él, en un gesto magnánimo, aceptó brindarme su ayuda. Sonriendo, me enseñó su carcaj donde guardaba sus flechas de amor y desamor, y prometió concederme una de estas últimas. Dijo: “Así olvidarás a la ragazza, ¡escritore cornuto!”.
Eso sí, me advirtió: no sería gratis.
Cupido puso ante mí una chorrillana y extendió un extenso menú. Se trataba del catálogo del karaoke, el que podría calificarse como antiguo. Nada muy atractivo para fogosos veinteañeros que cantan y danzan en grupos, risueños, festivos, frescos, entusiasmados. Al contrario, ahí figuraban cientos de baladas ordenadas alfabéticamente desde Adamo, Salvatore a Zúñiga Hernaldo. Mi anfitrión me pidió 6 mil pesos de consumo por anticipado y me indicó que fuera pensando desde ya qué canción iba yo a cantar.
— Perdón, divino Cupido ―me excusé estirándole el dinero― Pero yo soy desafinado como gato estrangulado.
— ¡Ma qué cosa dices, escritor infelice! ―dijo Cupido haciendo el gesto italiano de unir las yemas de los dedos para luego oscilar la mano hacia dentro y hacia afuera.
Según el dios del Amor, no tenía nada de qué avergonzarme, pues todos ahí éramos parecidos. Cupido me invitó entonces a contemplar los rostros tristes y oscuros de las personas que cantarían allí esa noche. Solo vi rostros de hombres. Hombres que, no conformes con la melancolía reinante, parecían decididos a difundir más depresión en los corazones rotos del resto de la sala ¿Será que soy como ellos?, me pregunté, consternado ¿Había ido a parar ahí únicamente para compartir una velada deprimente? ¿Éramos una banda de hombres cornudos, babosos, resentidos y arrastrados? ¿Nos disponíamos a brindar por todos los cornudos y despechados del mundo, como bebedores melancólicos, patibularios?
— ¡Viniste aquí a aprender, cornuto! ―dijo Cupido golpeando la mesa con sus manos gorditas― Elige sabiamente la tua canzone―me advirtió luego mi anfitrión.
— ¿Pero acaso no fueron las baladas del patriarcado las que nos maleducaron sentimentalmente, desde un comienzo? ―pregunté― ¿Qué podríamos aprender de ellas?
El dios del amor se río muy fuerte de mis dudas, sin molestarse en aclarármelas. Entonces supe que a nosotros, simples mortales, no nos queda más que someternos a su voluntad, incluso a su capricho.
El espectáculo estaba por comenzar. Antes de dejarme en la barra, el dios del amor me recordó que la flecha del olvido tendría que ganármela. Pero Cupido hizo algo más por mí. Me propuso un enigma a resolver:
— Ascolta ―me dijo― ¿Tú sabes por qué tienen cuernos los cornutos?
Por más que lo pensé, no encontré una respuesta.
— No lo sé, divino Cupido ―le dije― ¿por qué tienen cuernos los cornudos?
El Amor me sonrío tristemente, haciendo chasquear sus dientes careados. Dijo que tendría mi flecha tan pronto cantara la balada que contuviera la solución a ese trascendental problema.
— ¡Elige bien la tua canzone, escritore infelice! ―insistió Cupido― ¡Elige così!
Y diciendo esto, Eros-Cupido brincó batiendo sus alitas hasta el escenario. Micrófono en mano, advirtió a la audiencia que prestara atención a cada balada que se cantaría esa noche, pues cada una de ellas llevaban a cuestas toda la esencia dell’amore. Acto seguido, el dios del Amor tosió buscando aclarar la garganta. Debes creerme si te digo que ese instante se sintió como si el universo entero se pusiera en alerta. Bebí un sorbo de ambrosía y, no bien comenzaron a pasar las letras amarillas sobre el fondo azul de la pantalla, me dispuse a disfrutar de tan excepcional espectáculo, prometiéndome aprender todo cuanto pudiera de las baladas del patriarcado.
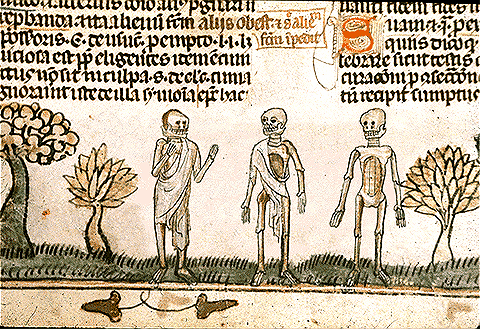
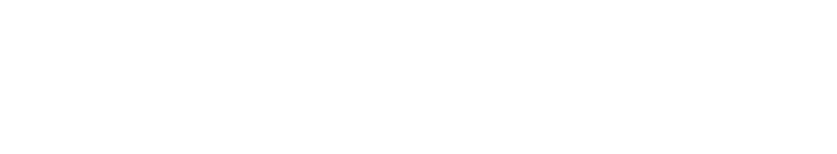





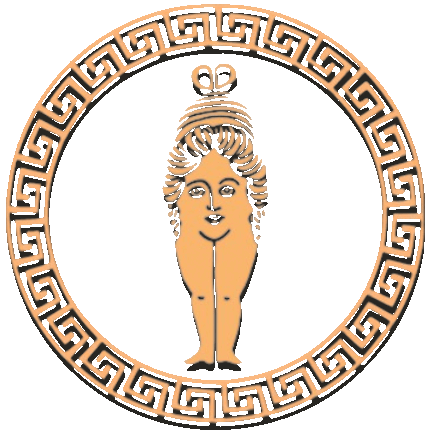
Deja un comentario