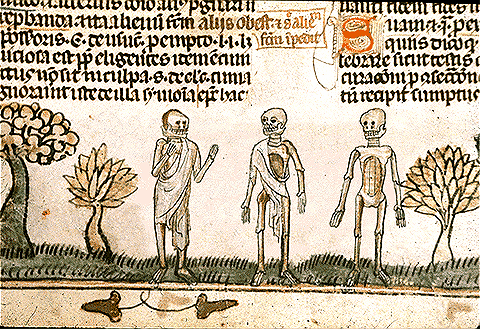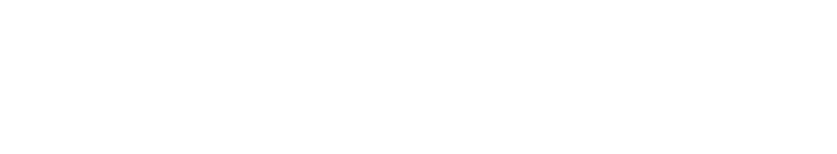Corría el año 218 d.C., cuando hasta Roma, capital de la potencia más grande que conoció la Antigüedad occidental, llegaba la noticia de que un tal Vario Avito Bassiano había sido proclamado emperador por el ejército imperial y había sido también ratificado por el Senado. El nuevo monarca no era oriundo de Roma, sino que venía de lejos. Tenía apenas catorce años cuando marchó hacia el corazón del Imperio proveniente de la periférica ciudad siria de Emesa. Venía, entonces, del extremo oriental de aquel gigantesco imperio que se extendió desde la península ibérica hasta Asia Menor, y desde el norte de África hasta la actual Inglaterra.
Se rumoreaba en Roma que el nuevo emperador pertenecía al linaje de los Severo, una dinastía de emperadores que no solo se caracterizaba por su procedencia oriental, sino también porque en ella el verdadero mando no parecía residir en los hombres sino que, de modo excepcional, era ejercido secretamente por las mujeres de la familia. Justamente, tras un breve quiebre de la dinastía Severa producto de la muerte del emperador Caracalla, Julia Maesa, abuela de Vario, supo mover astutamente las piezas en el tablero del poder, de forma que las tropas imperiales apostadas en Asia Menor reconocieran a su nieto como legítimo heredero al trono imperial.
Estamos en aquellos siglos que la historia tradicional suele denominar de “decadencia romana.” Aquellos siglos de pésima fama, que instantáneamente solemos relacionar con emperadores caprichosos y fuera de quicio, como Nerón, de quien se dice incendió Roma, o Calígula, de quien se dice nombró cónsul a su caballo. Pero, sin duda, no hay un emperador más extravagante y menos conocido que este Vario, que venía de Siria a ocupar el solio imperial. Ya desde el mismísimo momento de su presentación en sociedad, el nuevo emperador comenzó a levantar suspicacias. Descomunal debe haber sido la sinfonía de susurros e incómodas toses de los militares y los senadores romanos que asistieron a su investidura. Desconcertados, se habrán preguntado a quién aplaudían. ¿A un muchacho o a una muchacha? ¿A un emperador o una emperatriz?
Barbilampiño, de cabellos largos y lustrosos, prolijamente maquillado, recargado con llamativas joyas, cubierto de un manto de violetas vivas, delicado hasta por la forma de menear los huesos, el flamante emperador lucía como una hermosa jovencita. Y aunque al subir al trono romano fue persuadido de adoptar el más varonil y rimbombante, más imperial y conveniente nombre de Marco Aurelio Antonino Augusto, lo cierto es que este emperador, cuyo reinado duró apenas cuatro años, pasó a la historia con el nombre de Heliogábalo, pues desde pequeño había sido consagrado como sacerdote del dios Baal —o Halgal-Baal—, de ahí el nombre del muchache.
Por cierto, se trata del mismo Baal repudiado por Yahveh, acusado de seducir a los púdicos israelitas en tierras cananeas. Y si bien los romanos daban la bienvenida a las más diferentes religiones que, a la sazón, proliferaban a lo largo y ancho de su extenso y multicultural territorio, no tenían presupuestado elevar a un sacerdote al trono imperial. Tanto menos a un sacerdote tan estrafalario como aquel.

Apenas instalado en Roma, Heliogábalo inició una radical reforma religiosa. Desde Siria se trajo consigo el betilo, una enorme piedra negra tallada en forma fálica, que, según el nuevo emperador, representaba al dios Baal. Sin perder un segundo, construyó un suntuoso santuario en plena Roma para la adoración de este extraño dios fálico traído desde los extramuros del imperio, cuyo nombre latinizó trocándolo a Deus Sol Invictus (el “Sol victorioso”). Y si bien bajo su reinado Roma siguió practicando una política de tolerancia religiosa, el emperador forastero tuvo la ocurrencia de reemplazar ni más ni menos que a Júpiter (el mismo Zeus pater o padre Zeus de origen griego que fuera adoptado por los romanos) como cabeza del panteón oficial y proclamar en su lugar la religión del Sol invicto. De este modo, Heliogábalo pretendía unir las diversas religiones del Imperio —incluyendo el culto de los judíos y de los cristianos— en torno a la adoración de esta deidad aglutinadora, que procuró hacer popular entre las masas.
Aunque a simple vista pudiese parecer que estamos ante un sujeto inexperto y extravagante, deslumbrado con su propio poder y encaprichado con imponer sus costumbres extrañísimas a los romanos, vale la pena advertir que la iniciativa de Heliogábalo no dista mucho de la política que seguirían otros ilustres emperadores posteriores. Así, por ejemplo, un siglo más tarde, Constantino promulgó el Edicto de Milán que proclamaba oficialmente la tolerancia a todas las religiones que coexistían al interior del Imperio. Todos los dioses, por exóticos que pareciesen, serían bienvenidos, incluyendo al (por entonces) extrañísimo y también oriental dios-hombre Jesús. Se oficializaba así una religión a cuyos seguidores las administraciones anteriores del Imperio no habían dudado en perseguir y exterminar, lo mismo que se hace hoy, buscando a un enemigo coronado por su rareza y diferencia, enorboladas como motivo para aglutinar el odio de las multitudes. Total, apelar a la amenaza de una figura extraña, que no se conoce ni se tiene deseos de conocer, siempre resultará útil para tener a quién culpar de todos los males que padece una sociedad mal administrada por sus propios gobernantes.
Sin embargo, al mostrarse inútil la política de odio y negación, el tono debió girar a la tolerancia. Obtener el apoyo de todos los dioses fue la consigna detrás del famoso edicto de Constantino. Por supuesto, esta política de tolerancia religiosa era una audaz jugada política encaminada a aliviar las tensiones internas que vivía el Imperio, socavado por una aguda crisis multifactorial que amenazaba con derrumbarlo, entre cuyos ingredientes se incluye la crisis migratoria (tan parecida a la que vive el mundo contemporáneo) que conocemos como “invasiones bárbaras”. Aquella política del muy prestigioso Constantino allanó luego el camino para que Teodosio, otro emperador tenido por un gran estadista, proclamara al cristianismo católico como la religión oficial del Imperio romano. Lo cierto es que, como sigue siéndolo hoy día, la religión era en Roma un asunto político y era cuestión esencial saber administrarla con sabiduría.
Pero, a diferencia de lo que ocurriría después, tanto la figura de Heliogábalo como su culto religioso al Sol victorioso fueron un plato difícilmente digerible para la jerarquía romana de la época. Los historiadores de aquel entonces nos legaron escandalizados reportes que hablan del emperador encaramado sobre el altar del Sol invicto restregándose sobre su pétreo falo, vistiendo afeminados atuendos, embadurnado en aceites y con las tetillas al aire. Qué duda cabe de que el singular fervor que mostraba el emperador hacia esta roca en forma de pene logró transmitir a los romanos sentidos muy diversos al temor que inspirara aquella rígida y letal ley patriarcal que solía utilizar un similar soporte simbólico. Lo cierto es que, obrando de esa manera, nadie temía a Heliogábalo, y su fálico dios no parecía querer inspirar miedo ni sumisión en nadie. En realidad, todo parece indicar que, con su ardiente adoración a Baal, el emperador Heliogábalo tenía otras ideas en mente. Y acaso fueron esas ideas, precisamente, su gran inconveniente.
¿Cuáles eran las ideas de este emperador venido de Oriente? Es difícil saberlo con exactitud. De Heliogábalo no se suele decir nada bueno, ni en las fuentes romanas ni en las pocas líneas teñidas de desprecio que le dedicaron los historiadores de épocas posteriores. Psicópata sexual. Individuo abandonado a los placeres más groseros. Sádico neurótico. Son algunas de las perlas que la historiografía antigua y moderna ha hecho llover sobre este emperador inclasificable, cubierto por el manto de su leyenda negra.
Dicha leyenda nos dice, por ejemplo, que Heliogábalo organizaba certámenes para encontrar al hombre con el pene más largo del Imperio romano y que se habría ofrecido a sí mismo en matrimonio a aquel que ganase este torneo. Se dice que fue así como conoció a su amante Hierocles, un esclavo auriga natural de Esmirna, en la actual Turquía, con quien se desposó para escándalo de senadores y militares romanos. Sin embargo, es sabido que el sexo e incluso el amor entre hombres jamás escandalizó a los romanos. Por lo demás, son innumerables los testimonios de relaciones homoeróticas entre bravos soldados y gobernantes del mundo grecolatino (por ejemplo, al gran conquistador macedonio Alejandro Magno se le atribuyen numerosas relaciones con hombres, entre los que podemos mencionar a Bagoas, un eunuco de excepcional belleza y en la flor de su juventud, con quien Darío, el rey persa, había intimado y con el cual Alejandro luego intimaría también).
Otras parecen ser las razones por las cuales la relación entre Heliogábalo y Hierocles terminó escandalizando al patriciado romano, bien sea que el auriga no tenía sangre real y también, y acaso fundamentalmente, porque el emperador siempre prefirió desempeñar un rol pasivo y jamás vaciló en hacer ostensión de ello.
Todo hace presumir que no fue su presunta homosexualidad, sino su escandalosa feminidad la que tantos enemigos le atrajo al emperador Heliogábalo. Es, de hecho, muy probable que nadie se hubiese escandalizado de que tuviese relaciones sexuales con hombres, aunque fuesen esclavos. Pero no podía admitirse que se paseara desnudo con su amante por los salones palaciegos y, a vista y paciencia de todo mundo, practicara una suerte de bondage en el que, asumiendo orgullosamente un rol pasivo y de absoluta entrega, el emperador dejara que fuera Hierocles quien dirigiera el juego erótico.
La pasividad en la relación homosexual nunca fue bien vista por los romanos —incluso, hoy sigue siendo objeto de menoscabo entre los propios homosexuales—. De hecho, los insultos favoritos de los romanos eran paedi-cabo te (“te daré por el culo”) e irrumabo te (“haré que me la chupes”). Lo mismo que en la actualidad, el uso del culo del hombre suponía su inmediata expulsión de la comunidad masculina, una muestra evidente de su afeminamiento y de su debilidad. Porque, sin importar cuáles sean sus órganos genitales, bajo la lógica patriarcal todo cuerpo penetrado es considerado femenino y, por tanto, inferior y menospreciable.
Para corroborar lo anterior basta con recordar al mismísimo Julio César, a quien toda la vida sus enemigos políticos le sacaron en cara el haber sido “subyugado” por un tal Nicomedes, rey de Bitinia, un reino oriental aliado de Roma. El episodio habría ocurrido en sus días de juventud, cuando César visitó aquel reino y surgió una gran amistad entre ambos hombres, lo que dio lugar al rumor de que el caudillo romano se habría comportado como la “reina” de Nicomedes. Al igual que con Heliogábalo, el problema no era que el César hubiese intimado con un hombre, sino que, al jugar un rol pasivo, hubiese puesto en menoscabo su propia virilidad, actitud que no se corresponde con aquel que detenta el poder romano, con alguien que desde pequeño ha sido educado para ser un dominador.
Para los romanos ser penetrado equivalía a ser sometido y dominado. Esta lógica, aún vigente en nuestros días, se encontraba también presente en otras culturas de la Antigüedad como los griegos y los egipcios. Así, por ejemplo, una leyenda egipcia cuenta que el dios Seth, soberano del Alto Egipto, introdujo su falo entre las nalgas del dios Horus, quien reinaba en el Bajo Egipto. Al día siguiente Seth se proclamó soberano de todo Egipto, “pues Horus no es digno de él, porque lo monté.”
Volviendo al emperador Heliogábalo, a este también se le criticaba su gusto por los prostíbulos y su afición a las orgías, fascinación que, por lo demás, militares y honorables senadores compartían, aunque preferían mantener en secreto. Sin embargo, probablemente lo que más incomodaba no era que el emperador frecuentara los prostíbulos, sino que aconsejara a las prostitutas en las artes amatorias, que él mismo se vistiera como una de ellas y que convirtiera el palacio en el prostíbulo mayor.
Pero, fundamentalmente, Heliogábalo era un sacerdote y se sabe que su madre, Julia Soemia, fue también una sacerdotisa del dios Baal. No olvidemos que junto a este dios estaba la diosa Astarté, heredera de la antigua diosa andrógina mesopotámica. Como sumo sacerdote de Baal, resulta plausible vincular la figura y las prácticas de Heliogábalo a las de los antiguos hieródulos o prostitutos sagrados orientales, legatarios de aquel éxtasis ritual que llevaba a los hombres a convertirse en mujeres y a las mujeres en hombres que atestiguan las más antiguas fuentes mesopotámicas. Sea como fuese, las posibles implicancias sagradas de las prácticas sexuales del emperador Heliogábalo eran algo que los romanos estuvieron muy lejos de vislumbrar. Antes bien, observaron en ello únicamente disipación, vicio y, ante todo, debilidad.
Por último, es también bastante probable que estemos ante un caso único de un emperador transgénero (en la medida en que este concepto contemporáneo nos puede ayudar a describir su identidad). En este sentido, cabe mencionar que una de las anécdotas con las que los antiguos historiadores romanos solían desprestigiar la figura del soberano, plantea que la afición de Heliogábalo por ostentar una apariencia femenina llegó hasta tal extremo que habría consultado con algunos de los médicos más afamados del Imperio la posibilidad de someterse a algún tipo de intervención para cambiar su sexo. Dicha petición, sin duda, resultaba inaudita para el contexto cultural romano.
Si la feminidad indisimulable del emperador causaba indignación entre los poderosos de Roma, el culto a la mujer que patrocinaba su extraño dios fálico incrementó aun más las aprensiones hacia Heliogábalo. Por ejemplo, se cuenta que el emperador decidió contraer nupcias con una virgen vestal o sacerdotisa romana, profanando la tradición que prohibía expresamente que estas mujeres mantuvieran relaciones sexuales. Según él, le correspondía a la sacerdotisa ser la esposa del gran sacerdote. Asimismo, mandó a traer todos los objetos sagrados de Roma hasta su templo, incluida una diosa lunar de Cartago, a quien casó con el dios Baal.
Pero si estas decisiones se pueden considerar una suerte de reivindicación o un modo de elevar a las mujeres romanas en la jerarquía espiritual, Heliogábalo quiso ir más lejos, transgrediendo la prohibición de que las mujeres participaran en política. Se sabe que insistió en que tanto su madre como su abuela ocuparan un escaño en el Senado romano, cuyas cámaras excluían expresamente a las mujeres, como se venía haciendo desde que los griegos inventaron la política y la ciudadanía. Y no olvidemos que dicha exclusión se comenzó a abolir hace muy poco.
Resumiendo, tenemos un emperador orgullosamente afeminado que, además, patrocinó una adoración hacia lo femenino nunca antes vista ni imaginada entre los romanos. Sin embargo, Heliogábalo cometió una trasgresión más y esta fue la que, en rigor, nunca le perdonaron. La gota que rebalsó el vaso, aquello que acabó finalmente por volcar en su contra al Ejército romano, fue su total indiferencia y desincentivo hacia los asuntos de guerra. Lo cierto es que este emperador no hizo ni el menor esfuerzo por asumir su rol de patriarca y macho de guerra. Muy probablemente, este desinterés era lo que verdaderamente incapacitaba a Heliogábalo para estar a la cabeza del Imperio que acuñó la absurda frase “Si quieres la paz, prepárate para la guerra” (Si vis pacem, para bellum), la misma cantinela que se ha venido repitiendo desde entonces para justificar la existencia de potencias armadas hasta los dientes que imponen sus propios términos “pacíficos” sobre sus vecinos y el resto del mundo. La llamada Pax romana no fue otra cosa que una paz dictada por la fuerza del Ejército romano.
Entre las escabrosas fechorías que se le atribuyen a Heliogábalo, la que personalmente más me sorprende, debido a su paradojal belleza, es aquella historia que cuenta cómo, en el transcurso de una celebración orgiástica en palacio, el emperador habría intentado sepultar a sus invitados bajo una lluvia de fragantes rosas que no cesaban de caer desde un falso techo. Como todo en torno a Heliogábalo, este florido episodio tiene mucho de leyenda. No obstante, esta leyenda es extremadamente llamativa, sobre todo si se piensa que, tras la muerte del emperador, estas historias comenzaron a circular con la finalidad de enlodar su imagen. Aquí el propio emperador de Roma se nos presenta no solo como un individuo afeminado sino que como una especie de hippie avant la lettre, que ¡se adelanta en más de diecisiete siglos a la revolución de las flores! Esa mezcla de afeminamiento y florido pacifismo hippy seguramente fue razón suficiente para que los machos romanos decretaran la prematura muerte del emperador Heliogábalo.

Tras cuatro años de reinado, en el 222 d. C., Heliogábalo sufrió un atentado que le costó la vida. Los guardias pretorianos, que en teoría debían cuidar de él, se encargaron de asfixiarlo, y no precisamente con una avalancha de rosas. Enseguida, lo degollaron estando tendido en los brazos de su madre, a quien también asesinaron. Hierocles, el esclavo que Heliogábalo convirtió en su marido, correría la misma suerte. El cadáver del odiado emperador, que a la sazón contaba con dieciocho años, fue arrastrado a caballo por Roma, mutilado y finalmente arrojado al cauce del río Tíber. Días después el Senado romano lo condenaría a la damnatio memoriae, una orden que decretaba la desaparición de todo vestigio histórico de su mandato y persona.
Desde entonces, el desmembrado e inclasificable cuerpo de Heliogábalo se convertiría en pasto de leyendas. Desde entonces, los romanos, y luego los cristianos, lo despreciaron. Hoy, en cambio, a muchas personas nos complace saber que un representante del linaje de Caín pudo travestir nada menos que al mismísimo Imperio romano, el modelo incuestionable de imperialismo patriarcal de toda época. Porque Heliogábalo no se equivocaba: las flores lo cubren todo, al final.