
Las baladas del Patriarcado
Capítulo 2: Clásicos latinos
Eros
Supongo que conoces a Eros Ramazzotti, la voz nasal más particular e inconfundible de la balada latina. Lo obvio, un verdadero lugar común, sería decir que, con semejante nombre, Ramazzotti estaba destinado a cantar canciones de amor. Más interesante me parece contarles que he tenido el privilegio de aplaudir al propio dios del amor mientras cantaba
Son humanas situaciones los momentos de los dos
Lo cierto es que bastó oírle cantar para recordar cómo, siendo niños en la década de 1990, intentábamos imitar a Ramazzotti y poníamos voz de gripe apretando nuestras narices como si fuéramos a sonárnoslas. Pero no hay que engañarse; el estilo de Ramazzotti es extremadamente peculiar y esa tesitura nasal no es fácil de igualar. Aquella extraordinaria noche de karaoke en el Hospital de amores pude comprobar que el dios del amor no solo había prestado uno de sus nombres al baladista italiano, sino que también sus voces eran idénticas. Hablamos de una voz divina, entonces.
Tan compenetrado estaba Cupido en su interpretación que ni siquiera necesitaba leer las letras que se sucedían en la pantalla:
Corazones flechados pero de cada cual
Esa es la barrera que hay que derribar
Mientras Cupido estaba por entero entregado a su tributo a Eros Ramazzotti, escuché los sollozos de un borracho que temblaba acodado en el otro extremo de la barra. No pude evitar quedarme mirándolo fijamente y, obviamente, él se sintió observado.
― ¿Qué tengo? ―preguntó con desgano― ¿Me crecieron cuernos acaso?
Asentí con la cabeza. Efectivamente, lucía unos cuernos de carnero enroscados que le sobresalían de la frente.
El individuo dio un salto, alarmado.
― ¡Otra vez!―dijo con voz desolada, infantilmente desamparada. Y, apuntando a Cupido añadió, casi al borde del sollozo o de la desesperación: ¡Esto es su culpa!
En ese instante supe que aquel hombre cornudo estaba infinitamente más triste que yo, que me creía el más humillado e inútil de todos los hombres. Lo cierto es que la miseria e indefensión de ese hombre superaba con creces la de todos los que aguardábamos nuestro turno para cantar. La camaradería de la tristeza y la derrota hizo que de inmediato empatizara con él. Sin afán de importunarlo, le pregunté si había algo que pudiera hacer para ayudarle. Pero lo único que hizo fue mirarme y responder secamente:
― Nadie puede ayudarme. Mire, soy el hombre más triste sobre la faz de la Tierra.
Tras sorber ruidosamente su copa, prosiguió hablando lenta y gravemente. Me dio la impresión de querer enredarme en su miseria, como si me atara al tobillo la soga de un ancla para arrojarme al fondo de su naufragio.
― Que no le engañe ese angelito alado de voz gangosa y cabeza fetal― dijo― Es un gran fraude. Esa no es su verdadera apariencia.
― ¿Lo conoce usted a Eros-Cupido? ― le pregunté.
― ¿Qué si lo conozco? ―gruñó mi cornudo contertulio― ¡Lo conozco como a mí!
Y continuó hablando lúgubremente, sin levantar la mirada de su vaso, del modo que sigue
Nacimiento de Eros
Fueron los romanos quienes le llamaron Cupido o Amor y le dieron la forma de un niñito desnudo y alado. Por si eso no fuera poco, en la Edad Media vendaron sus ojos y lo representaron como un chiquillo ciego, como una forma de subrayar la irracionalidad de la pasión amorosa. El Renacimiento retomaría la tradición clásica de representar a Cupido como un pequeño niño angelical. Desde entonces, aquellos simpáticos querubines que en italiano se conocen como “putti” comenzarán a formar parte del decorado habitual, los mismos que revolotean y hacen muecas en infinidad de pinturas neoclásicas y barrocas, y que ya en tiempos más recientes hemos visto estampado en las poleras de la marca Fiorucci.
Pero yo quiero hablarle de cómo comenzó toda esta farsa. Porque claramente Eros no ha sido siempre aquel angelito del amor, rosadito y gordinflón, con alitas y pañales, que hoy por hoy es empleado para estimular el tráfico de flores, vender tarjetas, ositos y bombones en San Valentín. En realidad, es extremadamente viejo. Hay quien dice que el muy sinvergüenza ha existido desde el origen mismo de los tiempos.
Así lo afirma el poeta griego Hesiodo quien fue el primero en mencionar a Eros en su Teogonía, poema que data del siglo VIII a.C. En este poema, que explica al detalle la creación del cosmos y de los dioses, Eros es presentado como una divinidad cosmogónica primordial. Al principio, decía Hesíodo, existía el Caos, que era el punto de partida para todo. Del Caos surgió Gaia (la Tierra), el oscuro Tártaro (las más bajas profundidades del mundo subterráneo) y una enigmática entidad llamada Eros. De género y forma imprecisa y evanescente, Eros es presentado aquí como un puro impulso, una fuerza que echa a andar la vida atrayendo los diversos elementos disgregados por el universo recién creado. Así, Eros consigue encender el deseo entre Gaia y Urano, el cielo estrellado recién nacido de su seno, y desencadena la creación de la primera camada de dioses representantes de las fuerzas primordiales de la naturaleza.
Siglos más tarde, el filósofo griego Platón nos dejó escrita una versión distinta del mito sobre el nacimiento de Eros. En su famoso diálogo sobre el amor titulado El Banquete, Platón pone este relato en boca de su maestro Sócrates ―quien, a su vez, asegura que la historia se la contó una filósofa y sacerdotisa llamada Diótima. En esta versión se nos dice que Eros es el hijo de Poros (dios de la fortuna y la abundancia) y Penia (diosa de la indigencia y la carencia). Eros habría sido engendrado en medio de una gran fiesta que celebraron los dioses olímpicos el día del nacimiento de Afrodita (Venus, para los romanos), diosa también ligada al amor, a la sensualidad y la belleza.
Luego de un regado banquete al que asistieron todos los dioses, el guapo Poros se echó a dormir en el jardín de Zeus, borracho de néctar o ambrosia. Sacando ventaja de la oscuridad, Penia, quien es descrita como una prostituta pobre y fea, se acostó junto a él y comenzó a manosearlo. Es innegable que el dios de la fortuna respondió a sus caricias y a sus besos con la misma intensidad, por mucho que a la mañana siguiente se despertara con una feroz resaca, angustiado, arrepentido, dominado por esa sensación culposa que los mortales llaman caña moral, y se jurara no beber nunca más una gota de ambrosía.
El detalle de su concepción mitológica sugiere que Eros es en parte también hijo del sueño y la embriaguez. Pero, conforme a esta versión, habría que afirmar que el amor es, ante todo, el fruto de un touch and go. Por sublime, compromisorio e inquebrantable que se lo quiera, este mito nos recuerda que el amor ha nacido de una relación casual, de un polvo peregrino en plena borrachera.
Otra consecuencia se desprende del relato del nacimiento de Eros producto de la unión de la abundancia y la carencia. Aunque Eros habría heredado la espléndida belleza de su padre, la miseria, herencia de su madre, nunca lo abandonaría. El amor es, entonces, una síntesis perfecta de sus progenitores: en parte fortuna, en parte indigencia. Al ser el fruto del esporádico coito de dos divinidades que no tenían absolutamente nada que ver la una con la otra ―dos ámbitos completamente ajenos y sin noviazgo posible― el amor ha estado, desde sus remotos orígenes griegos, ligado a la experiencia de lo contradictorio.
Desde su concepción este Eros es un individuo contradictorio y, por lo tanto, indigno de toda confianza. Si en un comienzo entrelazó fortuna y miseria, luego vendrán los suspiros y los lloriqueos, las alegrías y los sufrimientos, las exaltaciones y las angustias, las esperanzas y los desengaños. Yo no le voy a negar a usted que este Eros transmite a los humanos un irresistible deseo por la belleza, el anhelo constante de perfección y felicidad ― no en vano fue concebido en el natalicio de la Afrodita. Sin embargo, uno bien podría alegar que esta doble naturaleza del amor, sobreabundante y carenciada, le hace ser rico en deseos y pobre en resultados: promete mucho y, al cabo, otorga muy poco. Casi nada.

Al hombre más triste del universo este último razonamiento debió parecerle tan grato como un suicidio con somníferos. Al menos eso pensé al ver que, saliendo momentáneamente de su monólogo ensimismado, se apresuraba en chocar su vaso contra el mío en una especie de brindis funesto. Enseguida, continuó:
Otros mitos antiguos nos dirán que Afrodita y Ares fueron los padres de Eros. La diosa del amor y el dios de la guerra. Sin importar cuánto cambie el relato mitológico, en el nacimiento del amor siempre encontraremos una suerte de manía por mezclar agua y aceite. Así, Eros siempre oscilará entre la pobreza y la riqueza, entre el placer y la muerte, la creatividad y la violencia aniquiladora. En sus locas carreras incluso ha llegado hasta mi puerta, se ha metido conmigo que no tengo absolutamente nada que ver con él. Yo mismo, que tanto lo desprecio, que no tengo más que palabras odiosas hacia él, no puedo sino amarle. Porque ese es el juego de ese malnacido: envolvernos a todos en su contradicción.
¿Quién es, entonces, este Eros? El mito divulgado por Platón nos dice que en estricto rigor Eros no era mortal ni inmortal. En el Banquete se concluye que Eros era un daimon, es decir, un intermediario entre los dioses y los hombres. Más ampliamente hablando, estaríamos ante una entidad intermedia y también intermitente. Eros no es sabio, tampoco necio. Es efímero y huidizo aunque ha estado ahí desde siempre. Por sí mismo, no es útil ni inútil, no es bueno ni malo; no es nada y puede ser muchas cosas.
Por lo tanto, el amor admitiría cualquier nombre y cualquier definición. Incluso, las más dispares y extravagantes definiciones que le otorgan al amor las baladas románticas estarían, a la vez, erradas y en lo cierto. Podríamos decir, entonces que: “El amor es gris” (Raphael). “El amor es cierto” (Ricardo Cocciante). “El amor es un modo de vivir” (Eros Ramazzotti). “El amor es como un día que se va” (Aznavour). “Amor es amor” (Juan Gabriel). “Amor es amor y lo es desde siempre” (Nicola di Bari). “El amor es flor de un día” (Dyango). “Amor es una flor que se murió” (José José) “El amor es un rayo de luz indirecto” (Massiel). “El amor es una gota de agua en un cristal” (José Luis Perales). “El amor no solo son palabras que se dicen al azar” (Julio Iglesias).
Habría que concluir, entonces, que el amor no es más que una palabra vacía, susceptible de ser llenada con cualquier significado.

― Es una palabra vacía, un vacío sin límites ni medida ―escuché murmurar al cornudo más triste del mundo― Prefiero una palabra que yo pueda llenar.
― ¿Cómo la palabra cantimplora? ―pregunté
―No. Como la palabra ataúd ―precisó.
Creí que bromeaba y me reí fuerte. Las luces de colores, cambiantes y giratorias, pintaron su rostro y pude ver un resplandor acuoso en sus ojos. No bromeaba.
Lo siento—le dije— Yo solo me preguntaba ¿Cómo puede ser que una palabra vacía haya estado llenando los poemas y las canciones desde la antigüedad a esta parte?
― Dígamelo usted —me dijo el cornudo con indisimulable desprecio— Seguro que vino a parar a este agujero porque es todo un experto en amor ¿No es así?
La vergüenza me paralizó.
― Como sea, nada de lo que diga cambiará mi opinión―añadió el cornudo― Ya sea que use pañales de niño, vende sus ojos o cante a Ramazzotti en el karaoke, para mí el Amor siempre será un monstruo de frustración ¿Cómo no va a ser monstruoso alguien que puede inspirarlo a uno lo mismo a componer hermosas baladas que a matar?
Entonces solo atiné a pensar que tal vez aquel hombre podría haber compuesto alguna balada lacrimógena. Pero no parecía capaz de matar más que el tiempo. Mucho más tarde comprendería el verdadero significado de estas palabras pronunciadas por aquel hombre tan triste, prematuramente envejecido, con la cabeza hundida bajo esa vergonzante cornamenta.
Tras un largo silencio, le dije:
― Si mal no recuerdo, hay un mito en que Cupido confiesa ser un monstruo.
Pero el triste cornudo ya no me prestaba la más mínima atención. Se limitaba a mirar el fondo de su vaso, como si buscara allí su alma sumergida en un lodazal. No importaba. Yo seguiría monologando. La ambrosía no dejaba de correr por la barra y, para entonces, yo me había encendido como el cartel luminoso que parpadeaba sobre la caja registradora. Lógicamente, el cartel decía: “Solo clásicos latinos”.
Eros y Psique
Muchos de los mitos y obras literarias más populares entre los romanos muestran a Cupido como el hijo ―además de compañero y servidor inseparable― de la diosa Venus (Afrodita, para los griegos). En estas historias Cupido es un niño o un adolescente, generalmente travieso y juguetón, a veces derechamente malicioso. En la antigua Roma sus atributos ya son el arco y la flecha, y usualmente se le ve llevando guirnaldas floridas. Las flechas de Cupido pueden causar una pasión frenética y extrema, dolorosa e innatural. También pueden causar repulsa y desamor. No pocas veces encontramos a Venus reprendiendo a su crío por haberse pasado de la raya con sus travesuras. Debido a su uso indiscriminado, sus amorosos dardos llegan a causar gran alboroto en las alturas del Olimpo. Cupido no respetaba jerarquía alguna. No respetaba a los dioses, ni siquiera a su propia madre. Tampoco tenía reparos en flechar al dios de dioses, Zeus. Y si ni siquiera el padre de los dioses podía resistirse a las flechas de Cupido, ¿quién podría?
Aunque evidentemente era un niño terrible, tan solo en una ocasión Eros/Cupido se presentó a sí mismo como un monstruo. Ello acontece en un mito, narrado por el poeta romano Lucio Apuleyo en el siglo II d.C. en su obra El asno de oro (Asinus aureus), donde se nos cuenta que, en cierta ocasión, el dios del amor se enamoró de una muchacha llamada Psique (palabra que designaba al alma en la antigua lengua griega).
Psique era la menor de las hijas de un monarca obsesionado con que sus hijas se casaran. Por desgracia, la belleza de Psique era tan venerada que en lugar de atraerle pretendientes, los espantaba, pues pensaban que la muchacha era una diosa. La extraordinaria belleza de Psiqué no tardó en despertar la envidia de la mismísima diosa Venus quien la veía como una indeseable competencia. Para deshacerse de ella, la diosa le encargó a su hijo Cupido que lanzara sus dardos contra la muchacha e hiciera que esta se enamorase de la criatura más repulsiva y miserable que pudiera encontrar. Sin embargo, al ver a Psiqué Cupido queda tan deslumbrado que es incapaz de cumplir esta misión y, por el contrario, se clava accidentalmente su propia flecha emponzoñada, enamorándose perdidamente de Psique. Así, a espaldas de su madre, Cupido trama un plan para satisfacer sus deseos.
Un día Cupido sigue al padre de Psique mientras este iba camino a consultar al oráculo. Al monarca le preocupaba que, mientras sus dos hijas mayores se habían casado, la pequeña se mantenía soltera, a pesar de ser la más bella de todas. Cupido se apresura en tomar el lugar del oráculo y ordena al rey que vista a su hija con su mejor tenida y la abandone en lo alto de una colina donde sería desposada. Le advierte, además, que no espere un yerno de estirpe mortal, sino que un monstruo cruel dotado de la ferocidad de una víbora, y ante el cual hasta al mismo Zeus se le ha visto temblar. Este era el monstruoso autorretrato que el Amor, en un extraordinario arranque de honestidad, pintó de sí mismo.
El viejo rey obedece el mandato del oráculo y Psique es conducida prestamente por el viento Céfiro hasta un palacio aislado donde Cupido se presenta ante ella ya convertido en su marido. Ciertamente este marido resulta ser atípico, una especie de divo inaccesible, siempre jugando al misterio. Aunque no se comporta de un modo cruel ni monstruoso, sino que es cálido y amable, nunca se deja ver a la luz del día, de modo que todos los encuentros de la pareja ocurren en la más absoluta oscuridad. El contacto visual estaba prohibido. Cuidándose siempre de revelar su verdadera identidad a Psique, Cupido le advierte que si ella tiene la osadía de mirar su rostro, el matrimonio se daría por concluido y ya no le volvería a ver jamás.
Es así que durante una temporada la muchacha goza de la compañía nocturna de su marido desconocido. Sin embargo, mantiene sobrados motivos para sospechar que el rostro jamás expuesto de ese hombre es el de un monstruo repelente. Lo cierto es que este anonimato no podía durar para siempre.
Una noche, mientras su esposo duerme plácidamente, Psique ilumina su rostro con una lámpara. Comprueba así que su apariencia no es monstruosa. Muy por el contrario, a Psique le parece el ser más bello que podía existir. Pero, en un descuido, deja resbalar una gota de aceite ardiente sobre el durmiente. Cupido se despierta, se enfurece y huye. Sin embargo, Psique sigue enamorada. Tan enamorada que se promete hacer lo imposible por recuperar el amor de Cupido, incluso tragarse todo su orgullo para quedar bien con su celosa y malhumorada suegra. Obviamente, Venus se lo pone difícil. Así, Psique debe someterse una serie de pruebas impuestas por la madre de su pollerudo marido alado, de las que, finalmente, saldrá airosa. El relato concluye cuando Psique es aceptada en la familia y se muda al Olimpo, convertida en una diosa.
El anterior mito inaugura un tema que será recurrente en el imaginario amoroso occidental, desde la antigüedad a nuestros días: el del alma que es torturada por el amor. Las pruebas a las que se somete Psique para recuperar al esquivo Amor incluyen bajar hasta lo más profundo del Hades o inframundo grecolatino. La ordalía del alma contempla, por tanto, lo que más tópicamente se denomina pasar las penas del infierno. Y todo esto por culpa del Amor que es dios y demonio, niño travieso y monstruo cruel. Con todo, aunque la aventura ciertamente es peligrosa, al cabo reporta una ganancia para Psique. El alma desciende al inframundo solo para transformarse y elevarse. El inframundo o infierno es el reino de los muertos, pero, como recordaba Octavio Paz, es también el reino de las raíces y los gérmenes, el mundo de la tierra donde todo se renueva. Por lo tanto, la búsqueda del amor lleva al alma a hundirse en el reino de la muerte y también de la resurrección.

― ¡La historia de Eros y Psique es mi favorita de toda la mitología grecolatina!―dijo una voz femenina a mis espaldas.
Me giré y vi a una muchacha batiendo enérgicamente una coctelera sobre su hombro. Claramente, era la encargada de preparar los tragos. Llevaba el pelo teñido de un rubio chillón, el peinado de principito con flequillo dorado. Usaba una malla ajustada con lentejuelas que brillaban en medio de las luces del bar. Confieso que me sorprendió encontrar a una mujer en aquel antro de frustración. Más sorprendido estuve cuando advertí su vasto conocimiento de los clásicos latinos.
― Lo curioso ―dijo la muchacha― es que, según el mito contado por Apuleyo, Psique, una mujer, fue la primera alma torturada por el amor. Pero casos como el de Psique son tan escasos en los poemas de la Antigüedad clásica, como en las canciones que los hombres cantan en este karaoke cuando han bebido lo suficiente para pensar que son grandes baladistas. Porque no son precisamente las almas de las mujeres las que acostumbran sufrir las torturas del infierno debido al desdén de un hombre. Por regla general, es al revés.
La muchacha se expresaba de un modo semejante a cómo batía la coctelera: con una pericia que solo otorga la experiencia. Así continuó:
― Ya los poetas de la antigüedad se reservaron para sí el rol de almas torturadas. Y también desde entonces el mismísimo amor comenzó a tomar demasiado a menudo la apariencia de una mujer. Podría decirse que Eros se confunde con su madre, Venus-Afrodita. Y el amor adopta la forma de una mujer bella y fatal que le baja los calzoncillos y el alma a los pies a los pobrecitos hombres, o los arroja todavía más abajo, despachándolos al infierno desolador. Por eso yo afirmo que el amor es una cosa de hombres. El amor es una de las cosas más masculinas que puede haber. Es una cosa tan masculina como orinar de pie.
La muchacha dejó la coctelera frente a mí. Yo alcé mi vaso e hice un movimiento afirmativo con la cabeza. Ella dijo:
― ¿No es de Camilo Sesto esa canción que dice “es mi vida un desierto con el viento a tu favor, es mi vida un infierno porque no tengo tu amor”? Muchos vienen aquí a cantar cosas como esas. Dos mil años atrás los poetas elegíacos romanos ya le cantaban a una mujer de singular belleza que los obsesionaba y esclavizaba, a quien culpaban de arrastrar su vida al despeñadero.
Mientras hablaba, yo me apoyaba en la barra y me inclinaba lentamente hacia ella. Me preguntaba si esa muchacha tan locuaz solo trabajaba ahí o si también tomaría parte activa de este ejercicio público de autoflagelación baladística. Sin embargo, no se le veía ni triste ni dolorida. Por el contrario, parecía entusiasmada, como aquellas personas que se toman muy en serio el karaoke, y del amateurismo anhelan saltar a la imitación profesional.
Sacando a relucir mi estudiado coqueteo latino, la miré a los ojos y, con frases elogiosas, la animé a estudiar más a fondo el idioma de Ciceron y Virgilio, el idioma de José José y Chayanne.
― Sin duda, tienes condiciones ―le dije― Yo podría guiarte para que profundices tu conocimiento de los clásicos latinos. Puedo mostrarte las nociones que son indispensables para comprenderlos y analizarlos ¡Puedo hacer de ti una gran latinista!
Así le hablaba cuando, de improviso, un extraño dolor de cabeza me obligó a callar. Sentía dos punzadas en las sienes, una a cada lado; palpé mi frente y me encontré con dos pequeñas protuberancias. Rápidamente, me dirigí al baño. Al verme en el espejo descubrí con sorpresa y terror dos pequeños cuernos, como los de un novillo. Resignado, intenté disimularlos peinándome el cabello sobre la frente.
Cuando salí del baño Eros terminaba de tributar a su tocayo. El público, que lo ovacionaba de pie, pedía un bis con insistencia, ante lo cual al dios del amor no le quedó otra que acceder. Entretanto, el hombre más triste del mundo intentó un abucheo tímido y despistado, que quedó sepultado bajo la lluvia de aplausos. Perplejo, noté cómo el triste sujeto se curvaba bajo el peso de su descomunal cornamenta. Indudablemente, los cuernos le habían crecido ¿Sería mi destino convertirme también en un personaje animalesco, como aquel que miraba con desamparo su vaso de hielos derretidos?
― ¿Así que te parece que podría estudiar a los clásicos latinos?― me dijo la muchacha de la barra sonriendo socarronamente mientras vertía más ambrosía en nuestros vasos― Pues da la casualidad que tengo un doctorado en Filología clásica y soy profesora universitaria de Latín y Griego antiguos. Paralelamente, te cuento que llevo tiempo estudiando la vida y obra de Rafaella Carra, a quien imito a la perfección. Soy capaz de meterme en su piel, creo que cuando la estoy “actuando” pienso como ella, soy como ella. Así que, ¿qué tienes tú que enseñarme a mí? Digo, además de esos cuernos.
Semejante a una Afrodita recelosa de la extraordinaria belleza de Psique, sentí mi cuerpo estremecerse ante el presentimiento de su intelecto superior. Le agradecí la ambrosía y me volví hacia mi tristísimo contertulio cornudo que tan pronto sorbía como gimoteaba. No voy a negarles que, ante la posibilidad de ser derrotado intelectualmente por una mujer, busqué refugio en un semejante. Pero mi suerte estaba echada. Ya nada me salvaría de sufrir una cruenta humillación en manos de aquella hembra latina inquietante, instruida, enciclopédica. Porque han de saber que, mutatis mutandi, una fan de Raffaella Carrá es hoy en día una rival tan temible como lo era una sacerdotisa de Diana en tiempos antiguos.

Propercio y Cintia
Déjeme que le hable ahora de los poetas elegiacos latinos. Mutatis mutandi, podría decirse que poetas como Catulo, Propercio y Ovidio fueron los más grandes baladistas de la Antigüedad, los encargados de cantarle al amor apasionado en la capital misma del Imperio romano. Por supuesto, estos baladistas no vestían traje ni llevaban jopo engominado; usaban toga y una corona de hojas doradas sobre su cabeza. Era la época del emperador Augusto, allá por los albores de nuestra era. Los romanos aristócratas comían, bebían y vomitaban en fastuosos banquetes y, aunque no existía el karaoke, leían versos de amor para hacer más llevadero su hastío existencial o taedium vitae, como decían ellos.
Por aquel tiempo, el poeta Propercio componía unos versos donde se quejaba de las diabluras de Cupido. “Quienquiera que fuera el que pintó a Amor como un niño”, razonaba Propercio, “¿no crees que tuvo una mano extraordinaria?”. Aquel al que se le ocurrió la idea, continúa el poeta, “fue el primero que vio que los enamorados viven sin seso y que grandes bienes se estropean por locas pasiones”. Y parecía razonable, según Propercio, que su mano estuviera armada con flechas afiladas, tan razonable como que lo tuviera a él mismo siempre en la mira. Porque ser poeta amoroso era un trabajo de alto riesgo, un trabajo que consistía en manosear una herida que no acababa jamás de cerrar:
En mí permanecen sus dardos, permanece también su imagen
infantil: pero sin duda aquél ha perdido sus alas;
pues, ay, no vuela desde mi pecho a otra parte,
y continuamente hace la guerra en mi sangre.
¿Por qué te gusta habitar en mis tuétanos resecos?
Si tienes pudor, ¡lanza tus dardos a otra parte!
No cuesta trabajo imaginar a Propercio agitando el puño, furioso, correteando a Cupido cual si fuese un chiquillo malcriado que se mete en donde no lo llaman, y ahora huye sacándole la lengua. Pero no solo Cupido se burlaba del poeta. Si me apura un poco, me atrevería a decir que Propercio se adelantó dos mil años a Julio Iglesias que cantaba “por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía”.
Más frecuentemente se le vio a Propercio quejándose de su amada Cintia, una fogosa cortesana romana. Según nos dejó escrito el poeta, esta Cintia no solo habría atormentado sin piedad su corazón sino que también puso de cabeza su monótona pero apacible existencia. Debido a su origen aristocrático, el curso previsible de la vida de este poeta le auguraba un matrimonio tradicional y un compromiso irrestricto con el gobierno imperial romano. En aquellos tiempos el valor de un hombre derivaba del cumplimiento de sus deberes para con su familia y el Estado. Así, de la pluma de un poeta se esperaba que salieran solo ardorosos elogios al emperador Augusto. Sin embargo, Propercio prefirió malgastar su tiempo pergeñando amorosos versos dedicados a sus ardientes relaciones con Cintia.
“Liber eram et vacuo meditaba vivere lecto”, escribe Propercio en un verso temprano. Es decir: “Yo era libre y tenía pensado vivir en una cama vacía”. Por supuesto, desde estos tiempos pretéritos, las grandes historias de amor comienzan de una sola y misma manera: fulminante e inesperadamente. La apacible despreocupación del poeta viene a ser tan solo el prólogo a la catástrofe, algo que Juan Gabriel expresaría tan bien, dos mil años después, al cantar:
“yo jamás sufrí,
yo jamás lloré,
yo era muy feliz,
yo vivía muy bien.
Hasta que te conocí…”
La intempestiva aparición de Cintia remeció la vida de Propercio. Para él fue verla y comprender que sus ojos estaban tan emponzoñados como los dardos de Cupido:
Cintia fue la primera que me cautivó con sus ojos,
Pobre de mí, no tocado antes por pasión alguna.
Entonces Amor humilló la continua arrogancia de mi mirada
Y sometió mi cabeza bajo sus plantas.
Hasta que, cruel me indujo a odiar a las castas doncellas
Y a llevar una vida sin ningún sentido
Cintia, claro está, no era una casta doncella sino una despampanante musa de vida alegre. Sin embargo, Propercio no fue exclusivamente desdichado a su lado. En realidad, ella fue, alternativamente, el sol y el infierno de su existencia. Por una parte, el poeta deploraba que su promiscua amada anduviera de boca en boca entre la socialité romana. Una y otra vez, le reprochará sus numerosas traiciones. No podía soportar la idea de que Cintia fuese una mujer compartida:
¡Un salvaje deja su impronta sacudiendo sus riñones
y, afortunado sin esperarlo, ocupa ahora mi reino!
…
¿Es que ninguna infidelidad tuya va a calmar mi llanto?
¿Es que este dolor no sabe irse lejos ante tus faltas?
¿Acaso existe algo peor que compartir el propio reino? No lo creo. Avergonzado, Propercio rehuía los eventos sociales por temor al qué dirán. No deseaba que otros le mirasen los cuernos ¡Ay, cómo lo entiendo!
Pero la relación del poeta con la casquivana Cintia tenía dos caras. Porque, en la intimidad, Propercio aceptaba que Cintia lo humillara, que su amada fuese voluble y caprichosa, déspota y borracha, puta y traicionera. “Cintia, de dominadora belleza”, le llamaba “Cintia, tan liviana en sus promesas”. Como Propercio, los poetas latinos del siglo i aceptaban ser esclavos del amor (seruitium amoris) y hacían gala de un masoquismo sentimental tan mórbido como aquel al que nos tienen acostumbrados los grandes clásicos de la balada latina.

― Si hablamos de dependencia sentimental y relaciones tóxicas ―me interrumpió, de repente, el hombre más triste del mundo―déjeme decirle que ese tal Propercio no es rival para aquel apóstol del masoquismo sentimental que fue José José, el Príncipe de la canción.
De un momento a otro, al tristísimo hombre lo había poseído una extraña embriaguez. Otra vez lo veía diferente. Lucía ahora, además de la cornamenta, una barba de chivo que le daba un aire helénico, entre sátiro y filósofo. Dijo:
― Recuerde, por ejemplo, cuando José José cantaba: “Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti” O cuando, en otra de sus canciones, desesperado le rogaba a esa mujer traicionera: “Vuelve, aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa, aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual’.
Celebré la comparación del cornudo contertulio. En el fondo, si algo tienen en común todos los masoquistas sentimentales es que, por mucho que sufran, ellos no desean que su “dueña” cambie nunca. “Sé tú misma”, le dice Propercio a Cintia, “y siempre serás la preferida de mi corazón…” Y tal parece que siendo así, tan desgraciado, Propercio era, en verdad, muy feliz. Es evidente que mientras más le desprecia Cintia, más sangre caliente bombea por las venas del poeta. Solo cuando su amada barre el piso con él es cuando verdaderamente pareciera quemarlo la vida.
De hecho, hay momentos en que el masoquismo sentimental de Propercio llega al extremo del sadomasoquismo. Como aquellas veces en que Cintia llegaba a casa borracha, vociferante y buscando pendencia. Entonces, Propercio no solo gozaba sometiéndose a su mal genio sino que también le excitaban las feroces tundas que ella le propinaba:
¡Ven, atrévete! ¡Sé feroz y tírame del pelo
y márcame la cara con tus hermosas uñas;
amenázame con quemarme los ojos con el fuego de una antorcha
y desnuda mi pecho rasgándome la túnica!
Porque, según lo entiende el poeta, esas tundas son los síntomas de un amor sincero. En fin, aunque le tocara compartir a su amada con medio Imperio Romano, Propercio se mantiene fiel (o al menos eso dice él) y promete no cambiar jamás de dueña. “Ella llorará un día, cuando se dé cuenta de la fidelidad que le guardo”, escribe en sus versos a modo de consuelo.
Pero antes de que los ojos de su amada derramaran las lágrimas que tanto anhelaba Propercio, llegó el funesto día en que a Cintia se la llevó la muerte. Y así, tan súbitamente como llegó, desapareció de la vida del poeta. Su vida podía ahora retomar su curso regular. Sin Cintia en su camino, ¿qué le impedía cumplir con su destino social de poeta imperial?
Con el tiempo, Propercio se convierte en alguien respetable. Está dispuesto casarse y procrear ciudadanos para Roma. Sigue escribiendo, pero en su cuarto libro de elegías nos anuncia un cambio en el tono de sus versos: de la poesía amorosa se ha propuesto pasarse a la épica, es decir, la poesía que le canta a las armas y a la conquista guerrera. Devenido en intelectual de casta, comprometido con el presente y el futuro de su patria, Propercio se pone de cabeza a pergeñar loas al emperador Augusto, cual escritor comedido y bien portado que hace méritos para ganarse el premio nacional de literatura.
Y ocurre que, tras un día cualquiera de su nueva vida de intelectual serio, Propercio decide ir a la cama a descansar. Sin embargo, en lugar de hallar su lecho vacío, se encuentra una presencia fantasmal que allí lo esperaba ¡Era Cintia, su difunta musa, que había recorrido el camino que va del infierno hasta su cama! Indudablemente era ella aunque traía la carne medio chamuscada por la pira funeraria. Había regresado para recordarle al actual aspirante a gloria de las letras imperiales su pasado como esclavo del amor. Propercio observa que, aun en esta forma espectral, su amada conserva cierta belleza:
Tenía los mismos cabellos que cuando se la llevaron,
los mismos ojos: por un lado su ropa había ardido,
y su anillo de siempre lo había mordido el fuego en su dedo.
Primero ella regaña al poeta con dureza. Si no fuese el ser vaporoso que es ahora, seguro lo zarandeaba como solía hacerlo cuando llegaba borracha. Desprovista de tacto, Cintia le grita. Le reprocha especialmente el haberle sido infiel tras su muerte. Luego, lo reconsidera. El espectro reconoce que ella ahora pertenece al pasado. “No te censuro, Propercio”, le dice, “aunque lo merezcas: largo fue mi reinado en tus libros”. Le ordena también al poeta quemar todos los versos que escribió con su nombre, cosa que obviamente Propercio no hizo. Luego se abrazan, aunque fuese etéreamente. Ella le dice que siempre le fue fiel, y que si sus palabras son mentira, que una víbora silbe en su tumba y que haga su nido entre sus huesos. Segundos antes de que su sombra se desvanezca por completo entre sus brazos, Cintia se despide diciéndole:
Que ahora te posean otras; luego yo sola te tendré:
conmigo estarás y desharé mis huesos mezclados con los tuyos
Nunca más regresaría. Nosotros podemos imaginar a Propercio añorando los rasguños y mordiscos que le diera su amada musa. Su corazón aún latiría, pero no con tanta frecuencia ni con tanta intensidad como cuando, atormentado y dócil, gozaba de la más dulce esclavitud: la esclavitud del amor ¡Pero ya nunca volverían esos tiempos tan horriblemente hermosos!

― Sé perfectamente cómo se sentía aquel romano―susurró entonces el hombre más triste del mundo.
Su cornamenta se había agigantado todavía más y dividido en diversas ramas.
― A mí me gustaba que me pegaran azotes. ―añadió― Pero no vaya a creer que soy masoca. Fue lo más erótico que el Amor fue capaz de darme, y yo se lo agradezco.
Sin querer ahondar en las preferencias amatorias del cornudo contertulio, le dije:
― Espérese que le cuente los amores del poeta Catulo con Lesbia, una mujer madura de la aristocracia romana. Una verdadera ninfómana devora-hombres.
― ¿Lesbia?―preguntó con indisimulada impudicia. Sus ojos se dilataron y sus arborescentes cuernos temblaron, sacudidos por una especie de fascinación morbosa.
No queriendo perder su atención, le improvisé una traducción del poema 58 de Catulo
Sí, amigo cornudo, Lesbia, nuestra Lesbia,
esa Lesbia, la Lesbia esa,
que algún día más que a mí mismo
más que a todos yo amé,
ahora es una callejera,
parada en una esquina,
y a la descendencia
completa de Remo
le soba la pichula
Mi cornudo contertulio aplaudió, evidentemente excitado.
― El verbo en latín es glubit ― dije complacido― lo traduje así pues refiere aquí a la estimulación manual de los genitales. Con el perdón de las damas ― añadí luego, recordando la presencia de Raffaella― Me atrevo a adaptarlo a nuestra propia idiosincrasia, aunque originalmente era un insulto de carácter sexual en jerga latina. La descendencia de Remo son los romanos y, a través de ellos, todos sus descendientes latinos. O sea, nosotros.
El hombre más triste miró a Raffaella con expresión de animal hambriento. Aparentemente, a medida que sus cuernos crecían no solo su aspecto sino que también comportamiento se tornaba más bestial.
― ¿El profesor cornudo se ha imaginado, supongo, a Cintia y a Lesbia juntas? ―intervino Raffaella― ¿Ya intentó buscar “lesbian romanae puellae hard brutal gang bang” en pornhub?
― Bueno, no eran contemporáneas ―dije― Pero sí, me las imagino.
― ¿Cómo se las imagina?―preguntó, jadeante, el cornudo contertulio.
A punto estuve de volver a mirar el boomerang de Beatriz y Helena, su amiga del flamenco, que se sube a los árboles. Afortunadamente, Eros, nuestro anfitrión, salió en mi ayuda, cantándonos en el karaoke, “no puede haber, desgracia semejante, desgracia semejante, otra mujer, igual que tú”.
― En realidad―dije, retomando la cordura― las mujeres que inspiraron a los poetas romanos son como aquella que canta Ramazotti: personalidades únicas e irrepetibles. Cintia, la musa de Propercio, era única y así permanece en los versos inmortales de este clásico latino:
Tú eres mi única casa, tú, Cintia, mi único amor
Tú eres todo el tiempo de mi alegría
venga triste o venga feliz
siempre diré a mis amigos
«Cintia fue la causa»
― La Cintia de Propercio, la Lesbia de Catulo―me interrumpió Raffaella― están hechas de un solo y único material: palabras de hombres. Las queridas de los poetas romanos comparten este rasgo con las mujeres de los baladistas. No son mujeres, ni siquiera musas. Es el momento de admitirlo: Ellas jamás han existido.
El hombre más triste del mundo se giró hacia mí, tan bruscamente que volcó su vaso con una de las ramas de sus cuernos. Se me quedó mirando como pidiendo explicaciones. No supe qué decir.
― Es verdad ―dijo Raffaella secando con un paño la ambrosía derramada sobre la barra ― Esa amada por la que tanto sufren y se desviven, la que los tortura y los engaña, ha sido siempre una mujer que no existe más que en la imaginación de los hombres ¿O me vas a negar que, desde la remota antigüedad, los poetas han repetido hasta el cansancio la fórmula de Ramazzotti: “Si no existe me la inventaré”?
“Es la cosa más evidente”, cantó entonces Cupido desde el escenario. Y tendió luego el micrófono hacia un público que le respondió al unísono, como siguiendo un ritual repetido mil y una veces:
Evidentemente preocupante
Si no existe me la inventaré
Cupido finalizó su show en medio de una ovación cerrada. El aluvión de aplausos nuevamente sepultó el solitario abucheo del cornudo triste que me hacía compañía en la barra. Al instante, comenzaron a sucederse los karaokistas que, uno tras otro, entregaban a Cupido un papel arrugado con el que certificaban solemnemente su intención de salir al escenario, indicando, además, qué canción cantarían.
Recuerdo el silencio ansioso que acompañó al primer individuo que se animó a cantar. Se le notaba borracho de ambrosía; todos lo estábamos o lo estaríamos cuando llegara nuestro turno. Recuerdo que al pobre tipo le tembló la voz cuando nos anunció que cantaría una de Ricardo Cocciante. Bastó con oír el primer acorde para saber que cantaría Margarita, la canción donde Cocciante, baladista furibundo de origen ítalo-vietnamita, exaltaba con dulzura a la mujer del mismo nombre mientras ella dormía. La canción selló su fama en la década de 1970 y vino a sumarse a aquel otro inmenso himno de despecho y sadomasoquismo emocional que fue “Bella sin alma”. Las letras cambiaban de color a medida que nuestro Cocciante las iba cantando con su voz titubeante y aflautada, con el micrófono pegado a la boca, entre desafinaciones y gallitos, tropiezos vocales y acoples que acuchillaban sin piedad los cerebros de los melancólicos borrachos que llenábamos el tugurio:
Yo no puedo estar parado, con las manos tan vacías
tantas cosas debo hacer, antes que venga el alba
y si ella está durmiendo, yo no puedo descansar
lo haré de forma que al despertar, no me pueda ya olvidar
Cantaba pésimo. No obstante, me preguntaba si, como aquel, tendría yo el arrojo suficiente para salir a ese escenario a destrozar sin piedad los clásicos latinos. Pese a mi extenso y profundo conocimiento en la materia, la verdad era que yo no cantaba ni en la ducha. Pensaba en ello mientras recorría el catálogo del karaoke sin poder decidirme por ninguna balada. Creo que fue entonces que sentí la cabeza más pesada. Esta vez no tuve que mirarme al espejo para saber que mis cuernos habían crecido. Ahora eran cuernos de toro, gruesos y torcidos
¿Hasta dónde debía llegar mi degradación? ¿No era ya suficiente mérito tener que llevar mi sentido del ridículo al extremo y aceptar exhibir estos cuernos frente a todas esas ásperas almas en pena que colmaban el bar? ¿Pero en qué me estaba convirtiendo? Por supuesto, tenía aún el corazón en carne viva. Y no se me olvidaba lo que Cupido me había pedido a cambio de aquella flecha que subiría a la ingrata de Beatriz a la nave del olvido: ¿Por qué los cornudos tienen cuernos? Debía escoger la canción que resolviera el enigma.
Mientras palpaba las afiladas puntas de mis cuernos miré con preocupación la cornamenta arbórea del hombre más triste del mundo. La imaginaba llena de pájaros diminutos. Me acuerdo haberle comentado en la barra: De las canciones de Cocciante se puede decir lo que Varro dijera de los cipreses, es decir, in crescendo tarda, crecen lentamente. Un sello distintivo de Cocciante es su voz áspera y en furiosa progresión. Ahora que lo pienso, puede que en su Rerum rusticarum Varro aludiera a Cocciante, cuya cabellera es frondosa como un ciprés, ¿no le parece interesante? Déjeme que le hable de Vespasiano y Feliciano; de Tito y Tito Livio; de Leo Dan y Leo Favio; de Tiberio y Tiziano Ferro; y de tantos otros grandes, como Valerio y Valerius Maximus; Ciceron y Zuchero, Lucio Dalla y Lucio Apuleyo; Abelardo y Papalardo; Boecio, Baso y Bosé; Basilio, Horacio y Gervasio.
―¡Cállese animal!―dijo el hombre más triste del mundo, evidentemente exasperado.
Entonces comprendí, con desazón, que mi voz era para él como el croar de las ranas que le impedían oír el canto de los ruiseñores. Porque lo que él quería era oír cómo Raffaella exponía sus teorías. Ella dijo: Yo le explico — momento exacto que aproveché para ironizar con mal disimulada amargura: ¿Y esto vendría a ser un womansplaining?
―Claro ―dijo ella― si con ello te refieres a la acción de que una mujer le explique al señor algo sobre lo que él mismo ha preguntado. Y también: la acción de explicar un tema que domino porque lo he estudiado. Y, por lo tanto, la acción de explicar algo con la suposición correcta de que sé más que mi interlocutor, lo que no quiere decir que vaya a comportarme como un sabelotodo molesto y narcisista.
Tras decirme eso, continuó su explicación y yo tuve que aprender a callarme. Y admito que callarme fue la primera lección que aprendí esa noche. De mala gana, le escuché insistir en que la mujer de los poemas, la mujer de las canciones, nunca ha sido una mujer de carne y hueso.
Por el contrario ―dijo Raffaella― se asemeja más a la estatua de Pigmalión, el escultor chipriota del mito antiguo.
Pigmalión
Este mito ―contado por el poeta Ovidio, discípulo de Propercio― nos dice que, habiéndose hartado de los numerosos vicios que supuestamente caracterizan al sexo femenino, Pigmalión decidió permanecer soltero, sin una pareja con quien compartir su cama. En lugar de preocuparse del amor, el escultor se entregó por entero a su trabajo. Pasado algún tiempo, logró el prodigio de esculpir en marfil, blanco como la nieve, la estatua de la mujer más bella que pudo imaginarse. Tan perfecta le pareció esa mujer salida de sus propias manos, que Pigmalión acabó enamorándose de su creación. Se pasaba los días admirando a su estatua, la llenaba de besos y caricias, le susurraba palabras de amor, le llevaba regalos, la vestía con las más finas túnicas y joyas, e incluso por las noches tendía su estatua en su lecho y se acurrucaba junto a ella. Aunque fría y dura, le parecía que su mujer de marfil estaba viva ¡Todo gracias al arte!―como enfatiza Ovidio, presuntuosamente, acaso también dejando entrever su preferencia por aquella mujer que parecía estar viva, pues en ella el arte quedaba disimulado bajo la ilusión del propio arte.
Hacia el final del mito de Pigmalión, se nos cuenta que Venus-Afrodita, conmovida por la extrema calentura del escultor, quiso hacer realidad sus deseos y le concedió vida a la estatua. Es así como la estatua (anónima en el relato de Ovidio, aunque en los siglos venideros sería conocida como Galatea) comienza a respirar, suspira, abre los ojos, baja de su pedestal, reconoce a Pigmalión y acepta a su creador como su dueño. El relato concluye, como es obvio, con las felices bodas entre el escultor y su obediente criatura.
¿Les parece demasiado extravagante esta irreprimible calentura del mítico Pigmalión por su estatua de marfil? Pues no se trata de algo tan lejano, como podría parecer. A este mito debe su nombre aquella parafilia conocida como pigmalionismo, vale decir, la atracción sexual por las estatuas. No quiero ni imaginar cuántas estatuas maculadas hay repartidas en las plazas del mundo, en las iglesias, en los cementerios, en los museos: deidades apolíneas, gobernantes, próceres, cristos, santos y vírgenes santísimas. Pero el pigmalionismo es solo una subdivisión de la agalmatofilia, fetichismo que incluye la atracción sexual hacia diversas figuraciones humanas, como maniquíes o aquellas grotescas muñecas inflables que se montan algunos tipos, entre otras razones porque para estar dispuestas dichas muñecas no requieren más que un bombín de bicicleta. Ellos ni siquiera intentan disimular su bestialidad, como Pigmalión, maquillándola bajo una falsa altura de superhombres o una supuesta sensibilidad de estetas, sino que directamente se deleitan fornicando con un neumático.
Más allá de sus lazos con semejantes fetichismos, el mito de Pigmalión puede leerse como una metáfora elocuente del imaginario amoroso al que nos hemos venido acostumbrando hace milenios. Porque un hombre inventando a una mujer para luego adorarla y conquistarla es una constante en el imaginario amoroso patriarcal occidental desde los poetas romanos a esta parte. Pigmalión es también el espejo del poeta y el letrista romántico de ayer y hoy: el eterno enamorado de sus mujeres que están hechas de palabras. Propercio mismo llamaba a Cintia scripta puella, lo que equivale a decir algo así como “mi muchachita escrita”. Y claro que la tal Cintia era de él, porque él trazó sus contornos con su pluma. Ella es una ficción; nunca fue una mujer real, sino que apenas un producto del arte de Propercio que el poeta manipuló a su antojo. Cintia es el rollo de papiro donde quedó escrita y que el poeta guardó en su biblioteca.
¿Qué sabemos realmente de las mujeres de la antigüedad? Considera que durante milenios los textos existentes, literarios o no, fueron casi exclusivamente escritos por hombres. Entonces, casi toda la información que podemos obtener sobre las mujeres a través de estas fuentes está sujeta al filtro de la voz masculina. La sociedad de la Antigua Roma era patriarcal; la primacía del varón era algo que no estaba en discusión. Y, en realidad, a la gran mayoría de las mujeres romanas apenas las conocemos por descripciones formularias encontradas en los epitafios de sus tumbas, del tipo “Silvia, esposa del cónsul”. Así también casi todos los escritos sobre mujeres las pintan como la mujer de fulano o transmiten las reflexiones de los hombres de la elite sobre las mujeres y sus relaciones con los hombres acomodados.
Entre los hombres romanos, estas reflexiones a menudo se centraban en las capacidades sexuales y reproductivas de las mujeres. Una mujer era vista como una esposa o como un objeto sexual; era raro ver a una mujer en ambos contextos. La Cintia de Propercio, la Lesbia de Catulo, la Lálage de Horacio, la Corina de Ovidio, por nombrar solo algunas, son representadas como mujeres fatales, especie de prostitutas caras o scorts del jet-set romano. Pero, con sus bemoles, todas estas mujeres de los poetas pueden reducirse a una sola y única mujer prototípica. Ella siempre es bella, una jovencita de cabello brillante, la piel pálida, la mirada penetrante. Un deleite oírle hablar o cantar y pasar juntos la noche. Ella es un encanto, aunque ocasionalmente sea cruel. Ella es también fogosa y puede ser obstinada, a veces distante y hasta puede que le sea infiel a su poeta amante. Muchos poemas hablan de la puella saliendo con otros amantes o incluso traicionando a su poeta frente a sus narices, sentándose con otro hombre durante un banquete. Pero, por lo general, ella siempre regresa a los brazos de su poeta y solo se burla de él para aumentar su ardor.
Créeme. Por más que te afanes en buscar las huellas de estas mujeres fuera de los versos de los poemas, lo más probable es que acabes decepcionándote. Aunque ocasionalmente su nombre pueda coincidir con el de una persona real, la muchachita a la que le cantan los poetas clásicos es más bien el producto de la imaginación del escritor y no remite necesariamente a una fuente inspiratoria localizable en una mujer de carne y hueso. Ella es, como la estatua de Pigmalión, la encarnación de las preferencias estéticas, intereses y deseos del poeta. Una mujer imaginada e idealizada.
¿Cómo han podido los poetas romanos prescindir de una mujer real para construir a su amada?
Pues leyendo la poesía escrita por sus colegas.
Desde tiempos antiguos, la poesía amorosa comenzó a fabricarse con palabras y clichés que los poetas tomaban prestados de otros poetas, vivos o muertos, y que fueron conformando una lengua común eminentemente masculina. Así, un poema suele decir lo que el poeta piensa de la mujer, no lo que la mujer es. Generalmente, sin importar cuántos elementos tome el poeta amoroso de su propia experiencia, la construcción de su poesía se apoya principalmente en convenciones literarias. Desde la antigua Roma a esta parte, la mujer de los poemas de amor ha sido una de esas convenciones, un artefacto retórico, el objeto de deseo por el que el hombre enamorado lucha y se desvive por alcanzar. Pero esa mujer siempre está a su alcance y le pertenece. Porque es él quien la ha creado e inventado, para empezar.
Con las baladas es igual. Mary es siempre el amor de Leo Dan. La Rosa de Sandro siempre es tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa. La incondicional de Luis Miguel siempre es la misma de ayer, la que no espera nada.
Y la Margarita de Ricardo Cocciante ―dijo Raffaella señalando al tipo que estrangulaba el micrófono en el escenario― ¡Ella siempre es buena, bella y dulce! Es siempre todo, el sol, el viento, su locura, capaz de amar una noche entera. Y siempre, siempre, Margarita se queda inmóvil y profundamente dormida, como estatua de Pigmalión, mientras Cocciante se trasnocha inventándole tan apoteósica canción en alabanza, para acabar confesando lo obvio:
Porque Margarita es todo y ella es mi locura
Margarita es Margarita
Margarita, ahora, es mía
¿Cómo no va a ser de él, si ella y su canción son una misma cosa?―dijo Raffaella― Así también, en la imaginación amorosa occidental la amada forma parte de la amplia gama de contenidos creados por el hombre y que están bajo su copyright.

En los orígenes del discurso amoroso del patriarcado occidental ―dijo Raffaella― hallamos hombres que inventaron una fantasía erótica independiente del mundo real. Ese mundo donde las mujeres dominan y ellos adoran su codificada belleza perdura hasta hoy en las baladas que cantan intérpretes melódicos y los borrachos de karaoke. En base a esta fórmula, los hombres no solo han dado forma al imaginario amoroso heterosexual occidental sino que también han contribuido a modelar las expectativas sobre los cuerpos y las mentes de las mujeres de carne y huesos. La feminidad ideal ha sido esculpida por los hombres: ella siempre parece viva y acaso se movería si no se lo estorbara su recato y, ante todo, la obediencia que le debe a su creador.
¿A qué mujer le cantan los poetas? A la del cabello dorado, las manos de mármol, los ojos cafés, las mejillas sonrojadas, la piel de lirios blancos, los labios de coral, de rubí, de rojo carmesí, o los pechos como globos de alabastro. Cosificada en extremo, la mujer entra en el poema con un cuerpo construido para ella por el poeta que no es en absoluto el suyo propio. Pero tanto adorar a esa amada hecha de letras, más de algún poeta se ha sentido tentado. Ya quisieran que dejara de ser mera cursilería retórica y se convierta en carne. El gran problema del efecto Pigmalión es que muchos hombres esperan que la mujer de los poemas y las canciones cobre vida en sus eventuales parejas de carne y hueso. Pero, al. Mismo tiempo,también esperan que esa estatua de Pigmalión, transfigurada en un cuerpo caliente, blando y animado, conserve su rigidez de estatua. Que no se mueva demasiado, que no hable demasiado alto, que no se ría demasiado fuerte. Sobre todo, que no proteste. Después de todo, no se supone que ella deba protestar. Ella no fue esculpida para hacer otra cosa que no fuera la voluntad de su creador.
En el imaginario amoroso patriarcal el encuentro amoroso suele reducirse al encuentro de un hombre con una estatua.
«Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí sin una sonrisa y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme. No se repitió la experiencia”.
Estas palabras salieron de la pluma de Pablo Neruda, poeta chileno famoso por sus versos amorosos. En sus memorias, el poeta confiesa esta violación. El episodio ocurrió cuando Neruda trabajaba como cónsul en Ceilán (actual Sri Lanka) y quedó maravillado al ver pasar “como una estatua oscura que caminara” a la mujer más hermosa que había visto en aquel exótico lugar. Fuera consciente o no de ello, el modelo que subyace a la escena descrita por Neruda es el de Pigmalión. No hay idioma alguno en que se le pueda hablar; ella es muda, imperturbable, toda quietud y pasividad. Ella es una estatua de preferencia sin brazos que se interpongan o rechacen, como la Venus de Milo.
¿No parece curioso que las plumas más ilustres de la literatura occidental de todos los tiempos y los versos más mediocres de una balada lacrimógena coincidan y sean consistentes en repetir el libreto de Pigmalión? “Yo soy el hombre, el fuerte, el amo, el artista, el hacedor de lo femenino. Rebelarte contra mí es inútil. Tan mía eres como el cincel que esculpió tu boca muda, como la pluma con la que escribo tu silencio y tu aquiescencia.”
Al más puro estilo de Pigmalión, un tópico recurrente de las baladas del patriarcado es presentar a la masculinidad como formadora, como la que da forma y sentido a lo femenino. “Yo soy el que te hizo tan mujer”, le recuerda Zalo Reyes a la prisionera de su corazón. “Isabel, Isabel, en mis brazos fuiste mujer”, canta Camilo Sesto. Incluso, una exponente femenina de la balada como Yuri le dará la razón a sus colegas cuando canta “anoche entre sus brazos me sentí realmente una mujer”.
De acuerdo con esto, se sigue que los hombres están dotados de una varita mágica con la que dicen hágase la luz y la luz se hace, hágase la mujer y la mujer se hace. Así nos educamos en la idea de que los hombres estarían dotados de la capacidad de hacernos y de iniciarnos en eso que se supone que debiese ser una mujer. Claro está, ni el sublime poema ni la modesta balada se molestan en ocultar que tal varita se corresponde con un falo imbatible e incomparable. Tal como en el mito de Pigmalión el falo aparecía en simbólica y tosca reciprocidad con el cincel, es también la pluma con la que los hombres amenazan escribirte, eyaculando tinta en el papel. Es también el pincel con que amenazan pintarte y el micrófono con que amenazan cantarte. Ser amada en nuestra cultura es estar bajo amenaza. Como cuando Salvatore Adamo, poniendo las manos en su cintura, le dice a ella: Pero, ¡mírame con dulzor! Porque tendrás la ventura de ser tú mi mejor canción.
A Pigmalión no se le dice: ¡quítame las manos de encima! Al contrario, debe una mostrarse halagada y hasta agradecida de que un artista ilustre, tan excepcionalmente sensible y romántico, la encuentra a una digna de recibir su homenaje.
Soldados del amor
Mientras Raffaella hablaba, el karaoke avanzaba y se sucedían los intérpretes que, sin excepción, se subían al escenario a machacar sin piedad los clásicos latinos. Ya casi perdía el interés cuando una inconfundible música marcial, me anunció que alguien cantaría Soldado del amor, un éxito rotundo popularizado en la voz grave y potente de Manuel Mijares, el baladista rudo de los 80. El karaokista, una pirámide invertida de fibra y músculos, llevaba puesta una chaqueta de anchas hombreras y el cabello esponjado característicos del baladista mexicano. Me preparé para una gran interpretación. Sin embargo, este soldado del amor resultó ser un dechado de testosterona monótona y fanfarrona. Como esos militares que desfilan dando gritos, metralleta al hombro, nos acribilló con su vozarrón metálico, haciéndonos salir los sesos por los oídos, mientras las letras cambiaban de color en la pantalla:
Soldado del amor en esta guerra entre tú y yo
Cada noche caigo herido por ganar tu corazón
Militat omnis amans ―dijo Raffaella― todo amante es un soldado. La frase la escribió Ovidio, el mismo poeta latino que nos contaba el mito de Pigmalión. En realidad, estamos ante un tópico literario que tiene, a lo menos, dos mil años de antigüedad. Y es que a Ovidio le debemos uno de los tratamientos más originales y detallados en la antigüedad del motivo de la militia amoris, vale decir, el ejército del amor. De modo que sería lícito decir que Mijares le debe muchísimo a este poeta romano y ha heredado sus medallas como comandante en jefe de los amorosos ejércitos patriarcales.
Los poetas romanos concibieron el amor como una guerra (esta guerra entre tú y yo) o como el campo de batalla donde tenía lugar la guerra entre los sexos. En este contexto, la mujer era vista como una fortaleza que rendir, un territorio que debía ser avasallado, una ciudad para saquear. La metáfora bélica es un motivo clásico por excelencia, que remite siempre a la idea del hombre que conquista y la mujer que se rinde. Pero es, asimismo, un motivo consustancial al lenguaje amoroso patriarcal. Nada raro si se considera que fueron hombres quienes inventaron tanto el amor como la guerra, para empezar.
El patriarcado y su lógica de dominación, claro está, han perdurado a despecho del tiempo y las transformaciones culturales y sociales. De ahí que la metáfora se mantiene vigente, prácticamente idéntica, en nuestros días ¿Qué ha cambiado desde aquellos versos recitados en un banquete romano, en tiempos del emperador Augusto, a los que salen por la radioemisora que toca canciones románticas de hoy o del recuerdo? Apenas se evidencia un cambio en la tecnología militar aludida; esta guerra ya no se libra con flechas afiladas, espadas desnudas, puntiagudas lanzas ni veloces venablos, sino que se dice, por ejemplo, que:
Conocerte fue un disparo al corazón
Me atacaste con un beso a sangre fría
O bien:
Sólo para ti
Directo al corazón
Te mando este misil hecho canción
En su poema didáctico o manual de instrucciones para los amantes conocido como el Arte de amar (Ars amatoria), Ovidio se presenta a sí mismo como un catedrático del amor (praeceptor amoris). Su objetivo: enseñar el arte del amor. Pero este arte es un arte marcial. Por eso, el poeta declara su intención de formar escrupulosamente a sus soldados, entregándoles las armas de seducción para que pudieran conquistar jovencitas y aniquilar a los contrincantes. Hay que reconocer, sin embargo, que Ovidio contempló a las mujeres entre sus potenciales estudiantes (de hecho, el tercer libro del Ars Amatoria lo dedica a un público femenino). No obstante, aunque las mujeres aparecen retratadas como audaces contendientes de armas insidiosas, maestras del disfraz y el engaño, son también las amazonas que los viriles soldados del amor siempre acaban por doblegar. Ovidio presumía de ser semejante al dios de la forja Vulcano (Hefesto para los griegos), famoso, entre otras cosas, por haberle entregado las armas al guerrero Aquiles para que este saliera a destrozar a las amazonas en las playas de Troya:
Os he proporcionado las armas como Vulcano a Aquiles.
Pero el que consiga vencer con mis armas a una amazona
ponga esta inscripción sobre sus despojos: Ovidio fue mi maestro
Con Soldado del amor Mijares le rinde, sin saberlo, tributo a Ovidio y a la poesía amorosa de tiempos del emperador Augusto. Si esta balada marcial fue todo un éxito, llegando a transformarse en un clásico de la canción latina, dos mil años atrás el concepto del soldado del amor fue toda una revolución literaria. La elegante fórmula de Ovidio es la síntesis perfecta del modo en que los poetas amoroso romanos resolvieron una de las tensiones más importantes con las que debieron lidiar. Hombres al fin y al cabo, estos poetas pertenecieron todos a la aristocracia patriarcal romana y fueron tironeados, por lo tanto, entre sus fantasías amorosas y los viriles ideales del honor y la guerra. No pocas veces la elegía fue vista como la hermana pobre de la literatura “seria”, de la épica y de la tragedia. A diferencia del arte serio, asociado al deber, la dignidad, la virilidad, la elegía se asoció con los sentimientos y la debilidad, la delicadeza y la blandura, el ocio y el juego: lo femenino, en definitiva. La poesía amorosa latina era sinónimo de chismorreo y futilidad, mientras le épica conectaba con la gloria del Imperio romano. De modo que, por cantarle al amor, estos poetas no solo corrían serio peligro de ser unos parias de su propia clase social sino que, además, podían ser considerados escritores menores.
En Roma la distancia entre la poesía amorosa y la patrióticamente comprometida era equivalente a la distancia que separa hoy el último hit sentimentaloide y cortavenas que suena en las radios respecto a una marcha militar o al himno nacional que se venera y respeta como un artículo de fe. Los poetas amorosos como Ovidio o Propercio prefirieron una vida alejada del foro o la milicia. A la política y a la guerra opusieron el ocio (desidia) y el amor (cupiditas). Entretanto, escritores más comprometidos con la política Imperial, como Virgilio y Horacio, hablaban de respetar a los conquistados y reducir a los soberbios, y escribían graves versos para exclamar cuán dulce y decoroso era morir por la patria (dulce et decorum est pro patria mori). Sin embargo, para Ovidio los ideales de los soldados imperiales (militia patriae) terminan coincidiendo con aquellos defendidos por los solados del amor (militia amoris). Asimismo, la poesía amorosa podía ser también sublime y heroica. Porque, para los poetas romanos que inventaron el amor, amar a la puella era tan complejo y admirable como amar a la patria. A fin de cuentas, el amor es una guerra. Y la guerra, pues es la guerra.
Propercio, maestro de Ovidio, también retrató su tortuosa relación con Cintia en términos de una lucha sin cuartel. Mientras algunos de sus colegas poetas disfrutaban cantándole a las luchas fatales y a las guerras fratricidas, decía, “yo me dedico a mi poesía de amor y busco algo con que doblegar a mi altiva dueña”. Escribiría amorosos versos pues los versos eran el arma para rendir a la amada. Y su amada, no lo olvidemos, estaba hecha de palabras. Solo una vez que agotara su tema de amor, y dejara por completo escrita a su Cintia, Propercio tendría a bien dedicarse a escribir versos de guerra. En sus palabras: “Cantaré a la guerra, cuando mi muchacha haya sido escrita” (bella canam, quando scripta puella mea est). Como se dijo ya, Propercio finalmente doblegó a su Cintia, literalmente, enrollándola en su pergamino y pasando a otro tema. Ya libre de ella, el poeta podía saldar su deuda con la patria.
Décadas antes, el poeta Catulo (87 a.C. – 54 a.C.), maestro a su vez de Propercio, esquivaba sus obligaciones con el Estado en tiempos de Julio César, entregándose, en cambio, a sus fantasiosas escaramuzas de alcoba con Lesbia. Desde la antigüedad se ha intentado identificar a Lesbia con una mujer de carne y hueso ―mucho se ha insistido, por ejemplo, en que Lesbia sería el seudónimo para una tal Clodia. Sin embargo, Lesbia es fundamentalmente la ficción de un hombre. Catulo nos presenta su scripta puella como una cortesana miembro del jet-set romano, una libertina de sangre azul o especie de ninfómana desatada que no se saciaba con ningún amante. Una extraña mezcla de diosa y prostituta. Y el poeta, como es obvio, se derretía por ella. Vivamus, mea Lesbia, le escribe en uno de sus poemas más famosos. Vivamos y amémonos. Carpe diem: gocemos el presente ¿Qué importan los rumores de esos viejos avinagrados?
Dame mil besos, después cien,
luego otros mil, luego otros cien,
después hasta dos mil, después otra vez cien;
luego, cuando lleguemos a muchos miles,
perderemos la cuenta, no la sabremos nosotros
ni el envidioso, y así no podrá maldecirnos
al saber el total de nuestros besos.
Pero los versos que este besucón compulsivo dedica a Lesbia nos muestran un panorama que no siempre resulta ser tan placentero. “Esclavo de sus besos, juguete de su amor”, en su conjunto, los poemas de Catulo nos hablan de su tortuosa historia como joven, noble, provinciano y poeta, enamorado de una sofisticada lady, rica, culta, seductora, traicionera, inconstante
Cupido le andaba en torno,
de aquí y de allá, insistente, con luminoso candor,
en su túnica azafrán. Pero, aunque a ella no le basta
Catulo sólo, a mi dueña, la escapada ocasional,
discreta, le aceptaré
Lesbia, como Cintia, proporciona todo un repertorio de imágenes femeninas que ha cautivado durante milenios el imaginario amoroso patriarcal. No obstante, hay que insistir en que estos poemas antiquísimos, al igual que nuestras baladas, no nos presentan ni la historia ni el retrato de una mujer de su tiempo. Por el contrario, siempre se trata de la fantasía masculina de una relación erótica. Bajo esta luz, tanto los sufridos poetas de la antigüedad como los modernos cantantes románticos se nos muestran como personajes siempre agobiados por un oscuro impulso de autocastración ¿Qué ganan ellos librando esta batalla contra una mujer dominadora que hace tambalear y amenaza con destruir su masculinidad ―y que, irónicamente, ellos mismos han creado?
Lo mismo que ganan los hombres al hacerle la guerra a un enemigo que ellos mismos se han inventado. Además de conferir honor y la posibilidad de vanagloriarse de un triunfo ―fantásticos masajes para el ego masculino―, el enemigo ofrece un inmejorable medio para cohesionar a un conjunto de individuos dirigiendo su odio hacia un objetivo común. De ahí que pueda decirse que el amor, concebido como una guerra, no es más que otro medio para odiar a las mujeres.
En la retórica amorosa patriarcal, desde Catulo a Mijares, la conquista de la amada equivale a avanzar por un campo minado, lleno de sinsabores y traiciones. Como canta Mijares:
Cada mirada tuya rara es un puñal que se me clava
Cada vez que me rechazas el impacto de una bala
Y saber que voy perdiendo la batalla
Perdiendo la batalla…
Análogamente, Catulo confiesa haber querido emprender la retirada, dejando en libertad a su amada para que “goce de la vida con sus adúlteros amantes, a los que tiene abrazados de a trescientos, sin amar verdaderamente a ninguno, pero sin descanso, haciéndoles reventar sus vientres”.
Pero, sin importar cuán compleja sea la misión, Ovidio nos recuerda: miles numquam tua signa reliqui. Es decir: el soldado del amor no abandona sus estandartes. Un buen soldado nunca se rinde y siempre debe tener una buena estrategia. Bien lo dice Mijares cuando canta que amar es jugarse la vida. Ser un blanco perfecto. Dejar las defensas rendidas.
En otras palabras, en el amor dejarse doblegar es también parte de la estrategia.

Comprendo que lo dicho haría presumir que la amada de la elegía, a diferencia de la estatua de Pigmalión, no se presentaba para nada dócil y obediente. Al contrario, muchas veces la puella no se dejaba amar y era como un “potro sin domar” ―si se me permite, ahora, tomar prestada esta frase de una famosa canción de Luis Miguel y que tiene la virtud de ser también una imagen poética que ha recorrido un largo camino para llegar hasta el dial de la radio que pasa baladas románticas. Porque, en paralelo a las metáforas bélicas que equiparaban el amor con la guerra, a la amada con el temible adversario, en la poesía de la antigüedad el amor era también representado bajo lo que podríamos denominar metáforas ganaderas. Específicamente, la metáfora de la muchacha como un joven animal y su domesticación por parte de un hombre se remonta, por lo menos, hasta el poeta griego Anacreonte (570 A.C – 478 A.C), específicamente, a un fragmento conservado de sus poemas, conocido como de la ‘Potra Tracia’, que representa a la joven procedente de esa región en el nordeste de Grecia como una potra salvaje:
¿Por qué, cruel, me esquivas, potra Tracia,
y me lanzas miradas de reojo?
Como el propio Anacreonte nos da a entender, la misión del hombre es ponerle freno y domar al animal salvaje que es la mujer, empuñar las riendas y llevarla a su redil. A todas luces, la metáfora ganadera nos habla del destino de sometimiento sexual que se esperaba fuese cumplido denodadamente por las mujeres de la antigüedad. Más explícito aún es el poeta romano Horacio cuando en una de sus odas retrata a su joven amante, llamada, Lálage, como un animal de granja, una «novilla» que
Aun no sabe llevar el yugo al cuello
ni acomodar sus pasos en la yunta
ni soporta el peso del toro
que cae sobre ella de amor movido.
Horacio reconoce que Lálage es, por de pronto, demasiado joven para amar. Pero, nos dice el poeta, como si hablara para sí, frotándose las manos: ya verás cómo pronto estará lista; ten calma que llegará el momento en que pueda corresponderte. Después de todo, en el imaginario amoroso de los clásicos latinos, de ayer y hoy, el destino de la amada parece ser el mismo: tarde o temprano ella deberá ser domesticada y subyugada por un hombre. “Ya está bien de niñerías”, canta José José, Esta noche te voy a estrenar, y a beberme tu amor de un solo trago”. También Julio Iglesias, consolándose tras un quiebre amoroso, presume de haber estrenado a su potrilla cuando nos canta “lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo”.
El sometimiento es también el destino de toda amazona en la guerra del amor que declaraba Ovidio. Por supuesto, al llamar amazonas al ejército de las mujeres el poeta aludía a las míticas guerreras que, según se dice, manejaban con destreza el arco y la flecha y vivían en comunidades unisex, alejadas del contacto de los hombres. Pero, al mismo tiempo, la amazona simbolizaba un cheque a fecha equivalente a la “potra Tracia”, una certeza en la que todo hombre podía descansar. Y es que, sin importar cuán orgullosa y fiera se mostrara, las amazonas de los mitos siempre acababan sucumbiendo ante el héroe. Ya sea que se enamoren de héroes, ya sea que estos las asesinen y las violen, el cuerpo y el corazón de una amazona es siempre propiedad de un hombre. El mito de las amazonas ha existido desde la antigüedad para aclarar que, por más que quiera, una mujer nunca será rival para un hombre, por naturaleza, más diestro en el manejo de las armas, incluidas, obviamente, las armas de seducción.
¿Qué más daba, entonces, si Propercio permitía que de vez en cuando su Cintia le diera una buena paliza? ¿Por qué razón Catulo no iba a permitirle a su Lesbia irse de juerga con otros amantes, cual femme fatal, dejándose ver en callejones y tugurios que avergüenzan a los magnánimos nietos de Remo? ¿Y por qué razón Mijares no iba a dejar sus defensas rendidas?
Los hombres inventaron la guerra. Son ellos también los inventores del amor. Y como dicen ellos: en la guerra y en el amor todo vale. Incluso, admitir ser un héroe de mentira, un gigante de papel.
En última instancia, pretender ser débil con el propósito de sembrar la confusión en tu oponente es una vieja estrategia militar. Y en esto El arte de amar o manual de seducción enseñado por Ovidio coincide con el Arte de la guerra, tratado belicista chino escrito hace 2.500 por Sun Tzu, que aconsejaba fingir debilidad ante el enemigo para que, cegado por una falsa imagen de superioridad y perspectiva de triunfo, cayera por sí mismo en la emboscada. Pero, para hacer uso de esta estrategia, decía Sun Tzu, primero debes asegurarte de ser extremadamente fuerte.
Desde la antigüedad, los soldados del amor se han asegurado de pelear por el bando más fuerte, el que ha hecho de la fuerza su estandarte. Ya en el trazado original del campo de batalla amoroso, el poeta romano adoptaba actitudes de sumisión que, tal como sucede ahora, por entonces eran caracterizadas como femeninas. El poeta se llamaba a sí mismo un esclavo del amor (servitium amoris). Se dejaba humillar y dominar por la mujer de sus poesías. Pero esto era tan solo una calculada inversión de roles masculino-femenino. A fin de cuentas, la poesía amorosa de la antigua Roma, así como las baladas de hoy, representan un modelo de dominación simbólica, un sofisticado dispositivo para tendernos una emboscada a las mujeres de carne y hueso y lograr así la verdadera victoria sobre nosotras. Porque la aparente sumisión del hombre, irónicamente, simboliza la derrota de la mujer. En esta guerra entre tú y yo, la reverencia del hombre está directamente relacionada con el objetivo último de que la mujer ceda.
De su primera invención en la antigua Roma, el amor patriarcal occidental sigue conservando esta importante lección para los hombres: suspender temporalmente una posición de poder puede ofrecer, paradójicamente, un medio para ejercerlo. Cuando un hombre se presenta a sí mismo como un sumiso temporal lo que en el fondo quiere decir es que posee el dominio supremo. Porque, como canta Mijares, para un soldado del amor “amar es sentir un incendio que avanza por dentro y fingir”. Ellos fingen. Y si picamos el anzuelo nosotras nos quemamos.
La chica de humo
Tras acabar de darnos este último sermón, Raffaella se retiró un momento a la caja registradora. Entonces, miré sobre mi hombro y noté que un tipo se había arrimado hasta la barra.
Disculpen que me meta ―nos dijo― He escuchado con interés lo que hablaban acerca de las amadas de los poetas romanos. Si me lo permiten, ¿podría sugerir otros ejemplos, un poco más recientes? Tú conoces a Beatriz ―me dijo poniendo su pesada mano en mi hombro― ¿verdad, amigo?
La pregunta me tomó por sorpresa. En ese preciso momento, se escuchó fuerte la voz de un karaokista que había subido a cantar una de Emmanuel:
No quiero hablar de este tema
Pero es mi mayor problema
― Beatriz es una invención―dijo el extraño sin retirar su mano de mi hombro― Una invención de formidable atrevimiento, un escándalo de la imaginación, es verdad. Pero una invención al fin y al cabo.
― ¿Qué te has creído, sinvergüenza?―chillé y retiré su mano de mi hombro― ¡Límpiate la boca antes de insinuarme tus acusaciones, tu insidia! ―añadí desafiante.
― Disculpa, amigo ―dijo riendo, y se sentó a mi lado. Alzó la mano y se pidió unos tragos para mí y para mi contertulio. Nos sonrío, dejando al descubierto sus dientes perfectos.
Mi cornudo contertulio quedó maravillado al verlo.
― ¿Ya vio usted semejante macho que tiene a su lado?―me susurró con voz caprina y anhelante― Mire esa sonrisa, esos dientes son únicos ¿Dónde he visto yo esa bendita sonrisa, tan traviesa, brillante, sexy, perfecta, coqueta, sincera, única, increíble, contagiosa, e invitadora?
A mí también se me hacía familiar. No obstante, no pude recordar dónde la había visto antes.
― Le mencionaba a Beatriz, mi amigo ―me dijo, sin dejar un segundo de sonreír― porque, aunque en ningún caso pretendo dármelas de experto en Dante, me interesa mucho el tema. Solo soy un humilde admirador de su obra y de la poesía trovadoresca medieval. Reconozco, eso sí, que mi conocimiento del italiano medieval es muy rudimentario. De modo que, por respeto a ustedes y al propio Dante, deberé renunciar en esta ocasión a citarlo en su lengua original.
― ¿Imita usted a Chayanne?―preguntó mi cornudo contertulio.
― Así es ―dijo, sonriendo― ¿Cómo lo supo?
¡Este antro estaba plagado de académicos con ínfulas de ases del karaoke sobrecalificados!
Como fuera, me tranquilizó saber que este imitador de Chayanne hablaba de Beatriz Portinari, la musa del poeta florentino Dante Allighieri, y no de la “mía”, que es tan real como las letras que lees en este preciso momento.
― Como bien ha dicho esta bendita dama, ―continuó el recién llegado, apuntando a Raffaella al otro extremo de la barra― la muchacha de los poetas romanos era más imaginaria que real. Esta tradición fue continuada en la Edad Media por Dante en el siglo XIV. También por Petrarca, poeta y humanista italiano que, por aquel mismo siglo, le cantaba a su amada Laura como si ella fuera un ángel celestial (donna angelicata), de quien decía que “el brillo de sus ojos superaba al sol, transfigurando la tierra en un sagrado resplandor”.
― «Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida…» ―intervine yo, citando sendos versos de memoria― “Nada soy sin Laura” ¡Ah, claro que conozco a ese gran poeta!
Raffaella nos sirvió una nueva ronda. Chayanne le guiñó un ojo y ella le sonrío. No parecía incomodarle. En seguida, Raffaella se dirigió a nosotros:
― Tras todo lo expuesto, y para ir cerrando el tema ―dijo― ¿podrían los cornudos decirme qué tienen en común la Cintia de Propercio, la Lesbia de Catulo, la Beatriz de Dante, la Laura de Petrarca, con la Margarita de Cocciante, la Rosa de Sandro, la Incondicional de Luis Miguel?
Mi contertulio se aprestaba a contestar. Pero yo me le adelanté y, con toda convicción, respondí
― Todas ellas fueron grandes mujeres, inspiradoras de tórridos amores y sublimes afectos. Porque detrás de los poemas y baladas del patriarcado se esconden célebres mujeres que tuvieron la suerte de ser la musade un hombre extraordinario, pasional, guapo, elegante, un gran poeta, un estupendo compositor, un grande de la canción latina. Un clásico latino, en definitiva.
― ¿No has escuchado nada de lo que dije, verdad?―me interrumpió Raffaella.
La verdad era que no. El crecimiento de mis cuernos era directamente proporcional al empequeñecimiento de mi inteligencia. En lo que iba de la velada, yo solamente había aprendido a callar. Callaba con elegancia y aparentaba estar sumido en profundas reflexiones, cuando en realidad no había entendido nada. Mientras Raffaella nos hablaba yo solo pronunciaba con catedrática expresividad exclamaciones del tipo: “¡Ahá!” o “¡Qué interesante!” o “Creo que te capto”.
Y yo qué sé, yo no soy detective
La paso fatal
En el escenario Emmanuel estaba totalmente poseso. Incluso, lo vi ejecutar aquel famoso paso de baile entre brinco y patada al aire.
Mi chica de humo
Mi chica de humo
― ¡Pero qué bestia eres!―exclamó mi cornudo contertulio― Ahí mismo tienes la respuesta: Son chicas de humo ¡Chicas de humo!
Apenas acabó de pronunciar esas palabras sus cuernos se achicaron hasta ya no verse más. La barba de chivo también desapareció. Volvió a ser un hombre. Un hombre triste, es verdad. Pero quizás ya no el más triste del mundo. Entretanto, yo seguía igual ¡Para colmo de males, ahora era el único cornudo de aquel lugar!
― Usted debió haber escuchado con atención a la dama, amigo mío.―dijo Chayanne― Ella es una eminencia.
Chayanne se quedó mirando a Raffaella con devoción.
― ¿Se conocen usted y el señor? ―preguntó el ex cornudo.
― Es mi amigo―contestó Raffaella
― Quiero ser algo más que eso―se apuró en aclarar el sonriente galán.
Yo sólo sacudí mi cornuda cabeza, sollocé y grité:
Continuará…
ana suromai anasyrma Androginia Andrógino primordial Baubo Biblia LGBTQI+ Bisexualidad romana coubert Cristianismo Queer Culo David y Jonatan Demeter Diversidad en la Biblia early Christianity Emperador trans Estudios de género feminismo Gender Gender studies Génesis Hades Heliogábalo Inanna Ishtar julio cesar Koré L'origine du monde lesbianas en la Biblia lesbos LGBTQI+ Mundo Antiguo medusa no binario non-binary Padres de la Iglesia Patriarcado Patriarchy primal androgyne Representaciones de la vulva en la Edad Media Risa femenina Rut y Noemí safo Sodoma Sodomía Vulva Ángeles




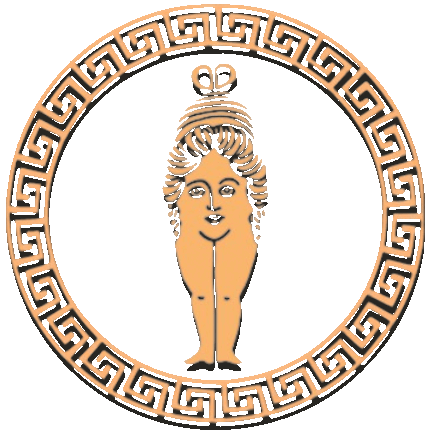
Deja un comentario